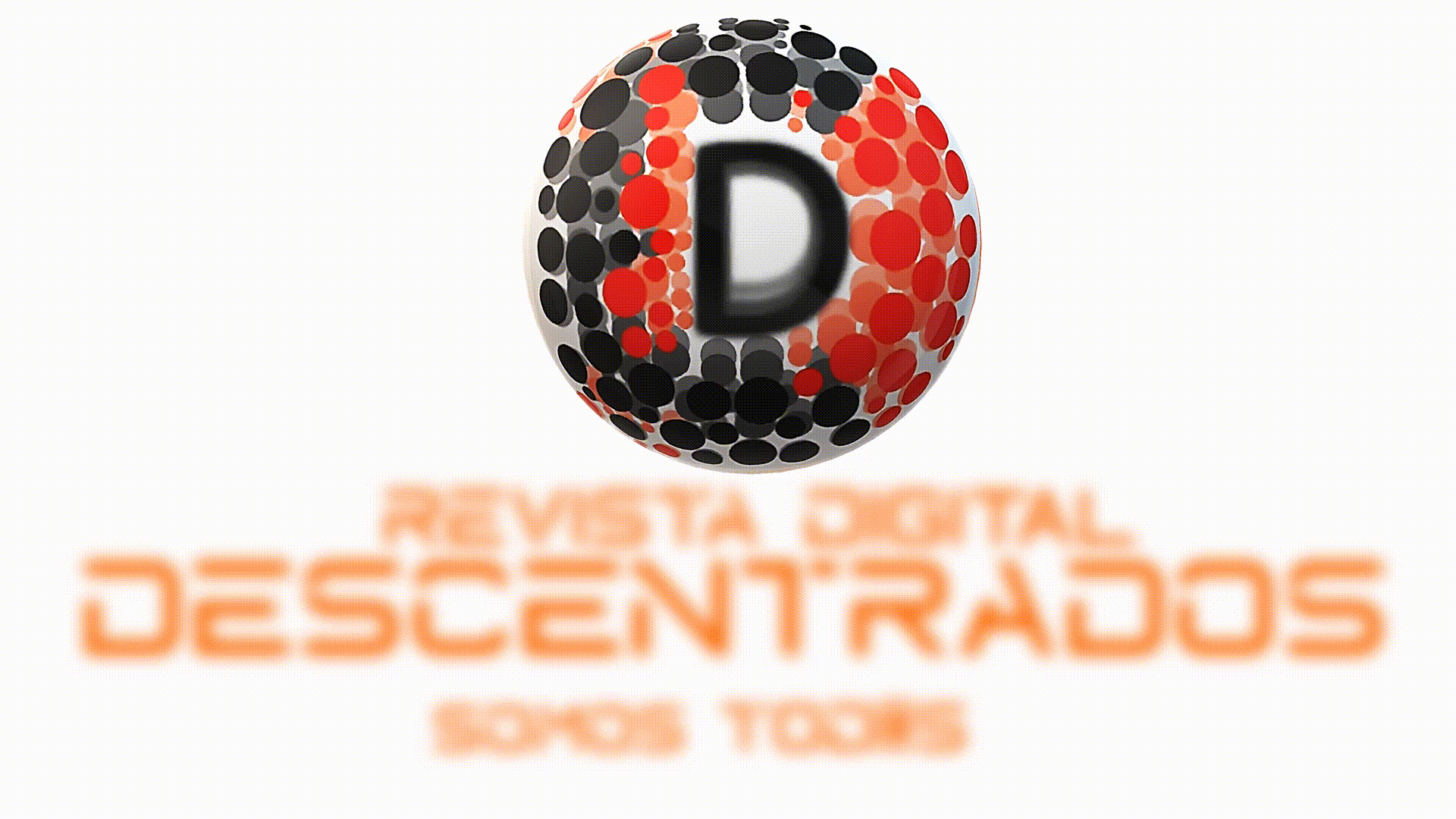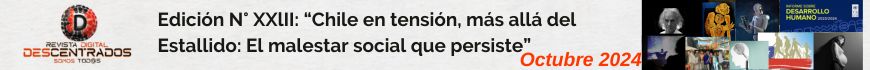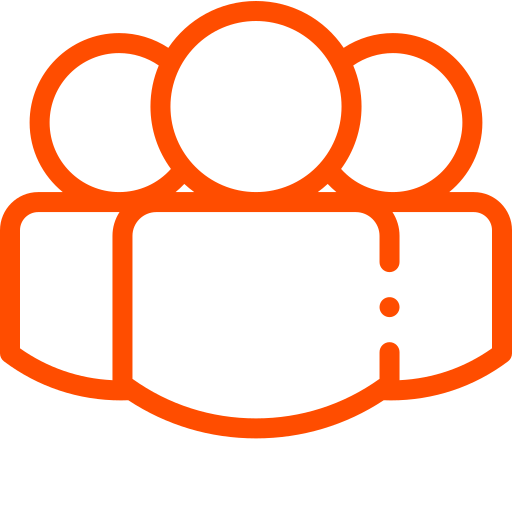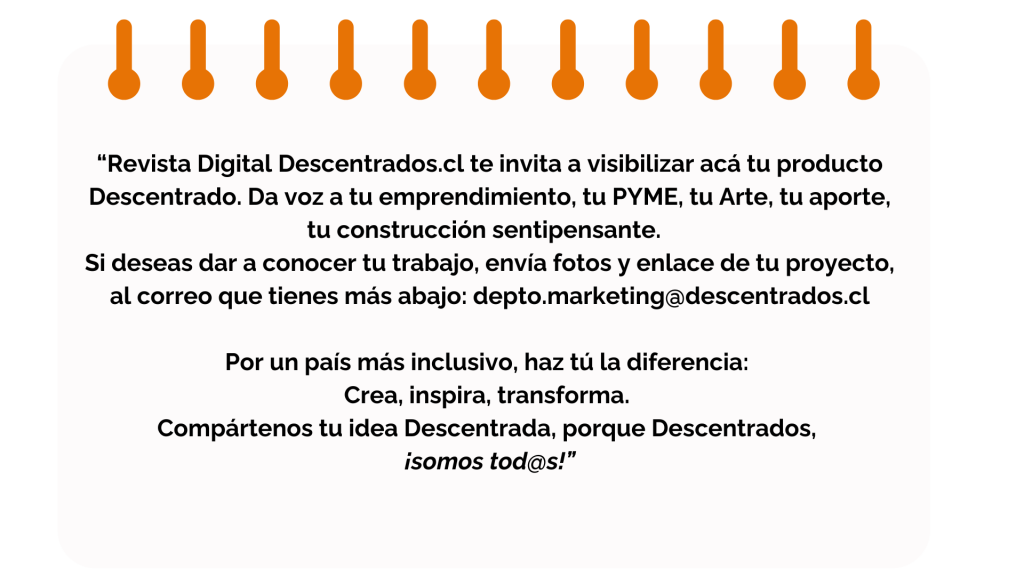Por Grecia Gálvez Pérez[i]
Siempre me gustó la política, más bien, los políticos.
De niño, acostumbraba a hojear el diario y contemplar las fotos de señores vestidos con elegancia, en cócteles de embajadas, en comidas de celebración de aniversarios, en toda clase de eventos sociales. Imaginaba que cuando fuera adulto mi imagen aparecería en diarios y revistas y que me mencionarían como “don Simeón Remires”.
Mis padres tenían un pequeño bazar en Curicó y ganaban lo suficiente para alimentar a sus tres hijos y, cada verano, llevarnos por una semana a Iloca. Nunca pensaron ampliar su negocio o dedicarse a algo más rentable. Yo encontraba que era una tontería contentarse con tan poco, que la vida estaba hecha para que uno surgiera, como decía mi profesora de inglés.
En el liceo me iba bien. No era mateo, pero me juntaba con los mejores alumnos del curso y a veces, en las pruebas, me dejaban que les copiara. Mis amigos se aprestaban para ir a estudiar a la universidad. Cuando le dije a mi papá que yo también quería ir, se rio en mi cara. Dijo que no permitiría que ninguno de sus hijos tuviera más estudios que él.
Pero mi mami no opinaba lo mismo. Elisa, una prima suya, vivía en Santiago, casada con el dueño de una zapatería. No tenían hijos. Cuando terminé el cuarto medio le dijimos a mi papá que este tío me había invitado a trabajar con él. Viajé a la capital con mi progenitora y ella logró convencer a Elisa que me hospedara, contándole historias sobre mi extraordinario talento. Para mis gastos, contaría con los “recortes” que mi mamá consiguiera sacar del bazar.
Estudié Psicología porque imaginaba que, si uno conocía a los seres humanos por dentro, podría conseguir de ellos lo que quisiera. Y yo quería ser famoso, tener plata, ser admirado y respetado. Los primeros dos años fueron muy difíciles, porque los pocos pesos que me llegaban se me hacían agua entre los dedos.
Al tercer año, a través de un compañero de curso que también era pobretón, conseguí una pega en la Tesorería General de la República. La paga era mínima, tenía que hacer todo lo que me mandaran, pero daban algunas horas para estudiar y gracias a mi actitud sumisa, al poco tiempo ingresé a la planta, con lo que me convertí en empleado público. En la universidad me cambié al turno vespertino y, después de repetir algunos cursos, me recibí de psicólogo.
Una tarde, en pleno Paseo Ahumada, me tropecé con el guatón Inostroza, uno de mis amigos del liceo de Curicó. Llevaba un terno gris, zapatos lustrosos y un corte de pelo a la moda. Nos saludamos con palmetazos en la espalda y me contó que estaba de candidato a diputado por el Partido de la Libre Reconciliación.
-Tienes que entrar a mi partido -me recomendó- va a ganar las próximas elecciones y se va a instalar en el poder por muchos años.
Desde ese día no me despegué de Inostroza. Participé en todas las actividades de su campaña y llegué a ser bastante conocido en el PALIRRE, como se le llamaba a nuestro partido, al que no le iba tan bien en las elecciones como había vaticinado mi gordo amigo.
En la Tesorería, me había incorporado a la División de Recursos Humanos. Seguía siendo un suche, pero de a poco iba subiendo algunos peldañitos del escalafón. Mi consejero era Matías Uribe, jefe del Departamento de Estudios de la División.
-Hay que saber mandar, pues -me decía don Matías, mientras saboreábamos un Cabernet Sauvignon en la Unión Chica-, nunca permitas que un subalterno te contradiga, aunque te des cuenta de que estás equivocado. No des tu brazo a torcer, porque te perderán el respeto.
Seguía siendo un militante dedicado y disciplinado cuando me tocó una vuelta de tortilla. ¡El PALIRRE llegó a la Presidencia de la República! Y casi solitos, solo apoyados por un par de grupos que ni siquiera eran partidos.
Una vez más, de pura casualidad, me topé con Inostroza en una asamblea. Ahora él era senador. Apenas me divisó se le iluminó la cara y me llamó a un lugar apartado.
-Tú eres el hombre que andamos buscando – me dijo.
Los años que llevaba en la administración pública, mi calificación de psicólogo, mi experiencia en recursos humanos, mi curriculum de militante ejemplar, siempre al día en mis cotizaciones, todo concurría para que mi postulación a un cargo que aún estaba libre resultara ganadora.
– ¿Y qué cargo es ese? – pregunté, apretando los puños de pura ansiedad.
-jefe de Gabinete en el Ministerio de la Concordia Nacional -Los ojos del gordo brillaban, como si se hubiera sacado un peso de encima al ajustar una pieza más del puzzle, en la repartija de puestos de confianza.
Yo me sentí defraudado. El único gabinete que conocía era el del doctor Caligari, una película que me había aterrorizado en mi infancia, dejándome casi sin dormir por varias noches. También ahora me asusté. ¿De qué se trataría esa pega? Tendría que mandar a unos cuantos giles, según dijo el Inostroza.
Recordé las fotos de las páginas de Vida Social que tanto me habían atraído en mi infancia y, con esas imágenes en la cabeza, decidí aceptar. “Seguro que todos esos giles saben mucho mejor que yo lo que hay que hacer”, me dije, sobándome la rodilla que me dolía cuando caminaba muy rápido. “Pero yo sabré imponerme, seré más duro que Schwarzenegger en Terminator”, me prometí.
Al principio, todo parecía ir bien. Mis “súbditos” acataban mis órdenes con presteza y yo firmaba y entregaba los documentos casi sin leerlos, como si estuviera en la correa de transmisión de una fábrica. Por las tardes, a veces me iba a tomar unos tragos con mis correligionarios y ahí me informaba de los líos que había en el gobierno, de las críticas que se le hacían al Ministerio de la Concordia Nacional.
El problema fue que mis subalternos también estaban enterados de esas críticas, y tenían sus propias opiniones sobre lo que había que hacer. Yo mantenía mi actitud de ignorarlos, no les hacía caso y repetía lo que había escuchado en el bar, aunque no lo entendiera muy bien. “Tengo que ser duro”, me decía, “para que conozcan la fortaleza de mi carácter”.
Un miércoles en la tarde, cerca de la hora de salida, González y la Diana Martínez me hicieron una encerrona. Entraron de improviso a mi oficina cerrando la puerta tras ellos. Diana me preguntó:
– ¿Se ha dado cuenta que si sigue con su tozudez lo más probable es que tengan que cambiar al ministro? Y usted caerá con él, porque es un funcionario de confianza.
“¡Qué huevada!”, pensé. No había sospechado que la situación fuera tan grave. Imaginé la cara que pondría Sofía, mi esposa, cuando le contara que había perdido mi trabajo. Los chismes en mi familia, en el partido, no podría soportarlos.
Sentí que mis mejillas ardían, que estaba a punto de descontrolarme, pero fui capaz de articular:
– ¿Qué se han creído ustedes? ¿De dónde han sacado esas patrañas? ¡Aquí el jefe soy yo, y no voy a cambiar de opinión!
Fue así como firmé, de mi puño y letra, mi sentencia de muerte laboral.
Ahora que ha pasado una semana desde que me dieron de baja, he venido con la frente en alto a recoger mis enseres personales: el tazón de plástico azul, la foto de Sofía con los niños, cosas así. Llegué a la hora del café, para encontrarlos reunidos. Esperaba que me invitaran a un almuerzo, o por lo menos a un desayuno de despedida. Pero solo recibo miradas despectivas, ni siquiera un saludo, y doña Diana Martínez tiene el descaro de apuntarme con el dedo mientras me enrostra:
– ¡Te lo advertimos! Ibas derechito al suicidio.
Julio, 2022.
[i] Grecia Gálvez Pérez. Copiapina porque su padre, ferroviario, estacionó la familia en el norte por algún tiempo. Como psicóloga, ha dedicado su vida laboral a la educación matemática infantil. Ya en la senectud, con dos hijas y tres nietos, se ha dado el gusto de escribir, participando en los talleres de Pía Barros, Martín Faunes y, actualmente, en el de Poli Délano.