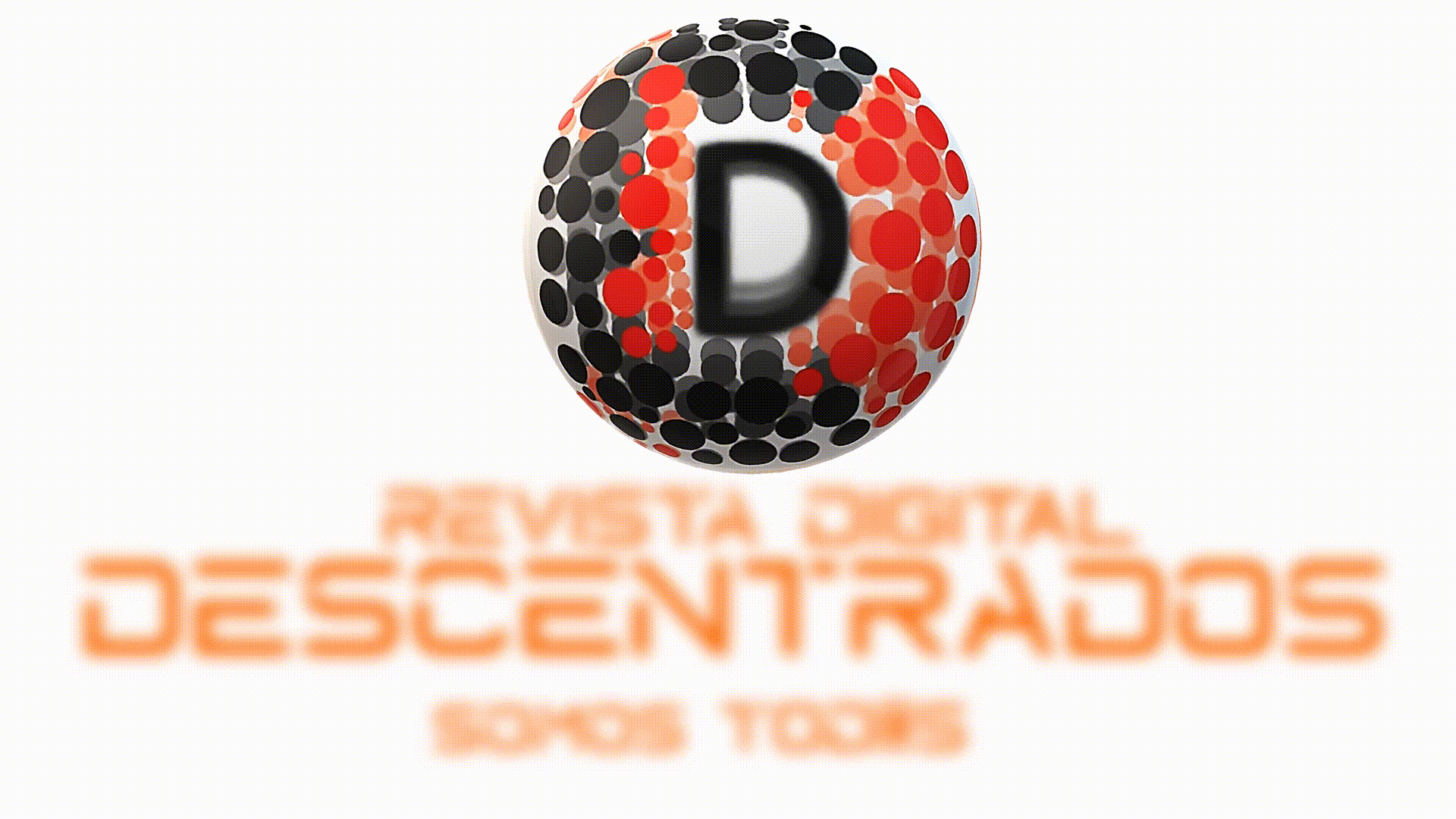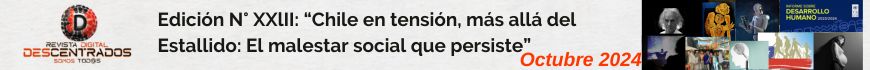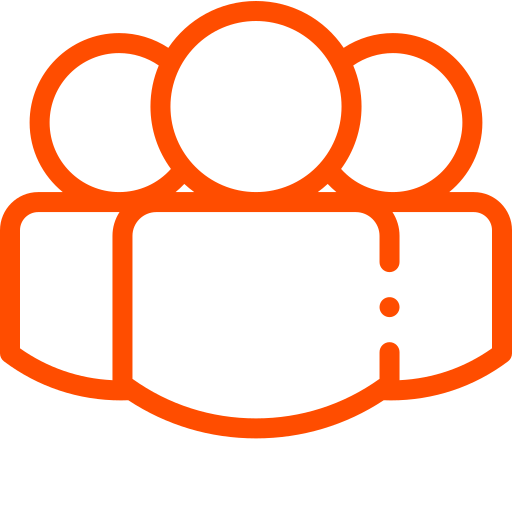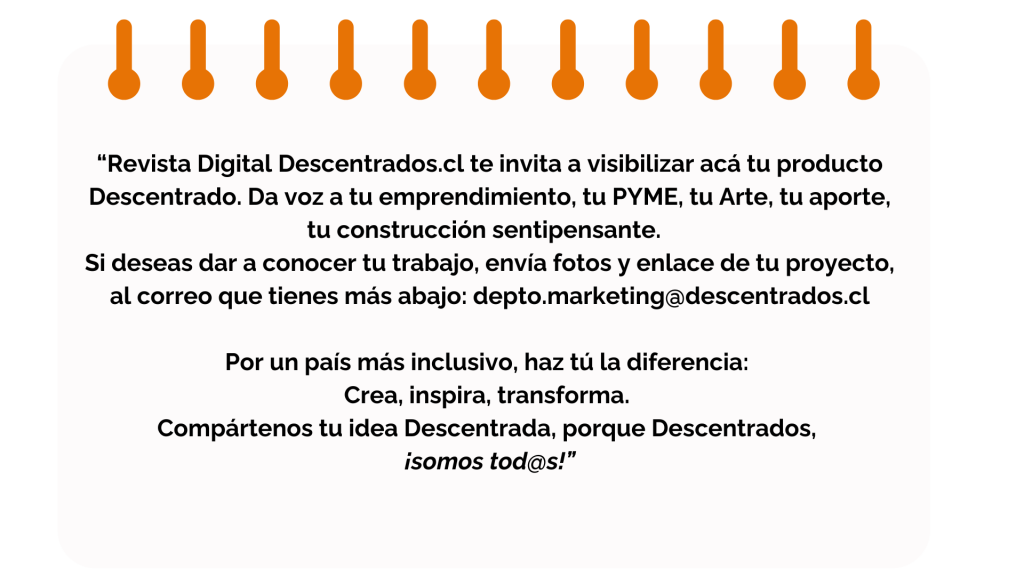Por Álvaro Quezada Sepúlveda
Profesor de Estado y Magíster en Filosofía, con mención en Axiología y Filosofía Política, Universidad de Chile.
Dudé mucho si debía escribir acerca de este tema. Por una parte, tenía la impresión de que hablaría de algo tan familiar que ni valía la pena mencionarlo, pero, por otro, creía enfrentar un asunto que está como escenario de nuestro interactuar diario, algo que sabemos que existe pero que nos negamos a observarlo con detención, quizás por lo áspero.
Hablaré entonces, después de mucho pensarlo, del mercado en el que cada uno de nosotros estamos permanentemente expuestos. No es el mercado como concepto económico, ese que rige las relaciones de intercambio y las decisiones comerciales, aunque tampoco se aparta de ello, porque está también en la base de esas decisiones. Me refiero al mercado en el que cada uno nos vendemos diariamente, esperando ser lo más atractivos para que alguien nos compre.
Para ese mercado nos preparamos desde pequeños: por ejemplo, para ser agradables en el trato aprendemos “buenos” modales (deseables socialmente); para lograr un puesto universitario nos esforzamos en aprender conceptos y relaciones, de modo de rendir al menos lo suficiente. Para alcanzar un estatus laboral nos presentamos competentes y confiables, tanto en el trato como en nuestros resultados.
Pero ello nunca es suficiente. Sabedores de que la competencia es dura, mejoramos por ejemplo nuestro aspecto. Nadie está satisfecho con lo dado, de modo que se esfuerza en ahorrar para comprar en un quirófano o con dietas el aspecto deseado. El atuendo se elige cuidando que innove, pero que no se aparte demasiado (estrafalario). Los modos y el lenguaje se acomodan al uso vigente, pero se valora cierta originalidad. Cada uno imagina ese modelo ideal al que aspira parecerse, ese que vende mejor ante la mirada de los jefes.
La necesidad de hacerse atractivo, física, social e intelectualmente, tiene sentido en un mercado social y laboral, y en definitiva económico, que exige ponerse a punto para venderse bien ante eventuales compradores. Hombres y mujeres se hacen atractivos para el sexo opuesto; se compra y se vende según un modelo idealizado que se construye históricamente, y que puede cambiar: las devoluciones (separaciones y divorcios) se consideran normales en este intercambio sexual-comercial. ¿Y los afectos? Claro, los afectos, pero la compraventa no se aparta del molde de adquisición, consumimos aquello que nuestro grupo aspiracional consume, lo que éste vende y compra; la excepciones son, por eso mismo, muy excepcionales.
Todas las personas tenemos un precio. Absolutamente. Y nuestro éxito en la sociedad depende del precio que los que gobiernan el mercado estén dispuestos a pagar.
Algunos somos más baratos, podemos estar al alcance de cualquiera que tenga para comprarnos y que esté dispuesto a explotarnos sin gastar mucho dinero. Si no tenemos educación, por ejemplo, o somos físicamente menos dotados o menos inteligentes, somos más propensos a ser explotados por otros mediocres con mejor suerte.
Otros somos más caros, tenemos virtudes —talentos o formación— con las cuales competir y podemos entonces “elegir” al que nos compra, siempre según lo que esté dispuesto a pagar. Hasta que acumulamos lo suficiente para nosotros comprar a su vez y seguimos eligiendo, pero esta vez a aquel que podamos explotar y hacer rendir gastando lo menos posible.
Ser consciente de una vocación consiste precisamente en eso: conocer lo que somos y lo que mejor hacemos para saber qué podemos vender de nosotros mismos y cuánto están dispuestos a pagar los demás por eso. Si estamos al final de la escala de talento y de formación difícilmente podemos elegir, y debemos conformarnos con el mínimo para subsistir.
Lo dicho vale igual para hombres y mujeres, pero para éstas es doblemente difícil. La medición de sus talentos suele ser más exigente que en el caso de los hombres; en ellas, el atractivo físico juega un papel esencial, porque constituye un aspecto altamente valorado en el mercado. En general, las personas que sienten que no calzan con el ideal físico tienden a sufrir el rigor del desprecio y acometen este mercado como si supieran de antemano que no hay lugar para ellas. Por lo tanto, deberán esforzarse en demostrar que sus capacidades y rendimientos compensan largamente esa carencia.
En alguna medida, todos somos conscientes de esta realidad. Una imagen corporal atractiva y deseable es congruente con la intención de vendernos bien es esta interacción mercantil. Una conversación agradable también contribuye a aumentar nuestro precio de mercado, así como ser una persona de mundo que puede mostrar refinamiento. Conocer personas citables, recordar amistades comunes, establecer nexos de familias es también, en determinados mercados, un atractivo deseable.
Científicos y académicos no la tienen más fácil. Junto con acumular gados y diplomados deben cumplir con publicaciones indexadas y otras muchas actividades: mientras más difundidas mejor reconocidas. Un pasar decente como profesor titular significa alcanzar un precio que, aunque alto, muchos glotones están dispuestos a pagar con tal de prestigiar su trozo del mercado.
Sabemos que es duro vivir en una sociedad que nos asigna un precio, que varía según individualidades y condiciones de la demanda, y lo embellecemos con eufemismos. Insistimos a veces en oponer el concepto de “valor” al de “precio” para defender la dignidad humana en esta cosificación. Y decimos entonces que las cosas tienen precio, pero los seres humanos, en cambio, tenemos “valor”.
Es cierto que estas cínicas reflexiones pueden no ser apropiadas para el clima navideño, pero sirven para repensar nuestra humana existencia: ¿habrá algún otro modo de existir humanamente que no sea como cosa negociable?