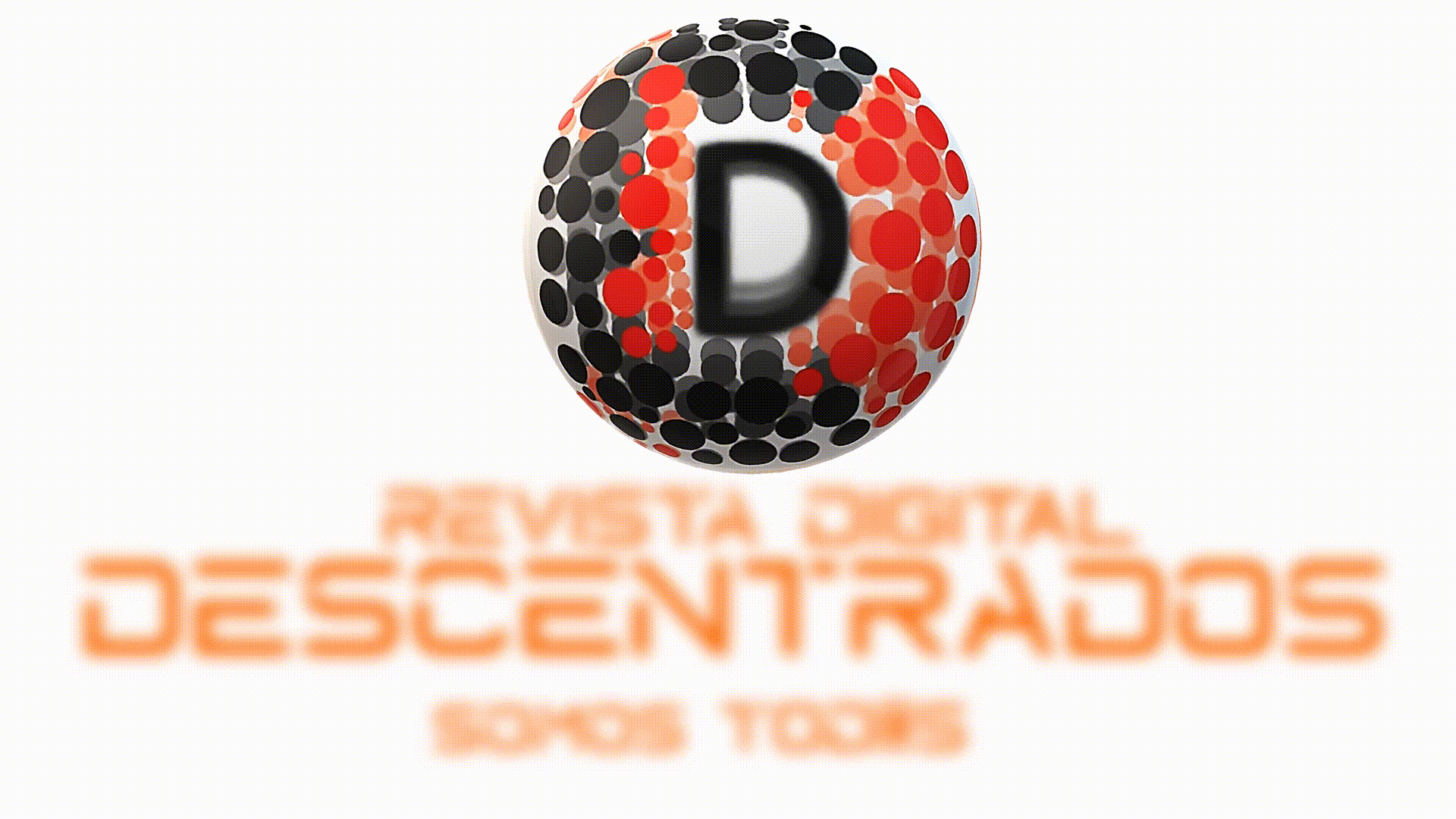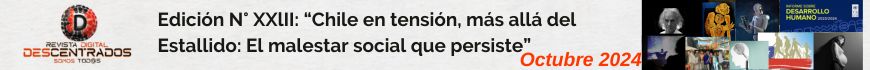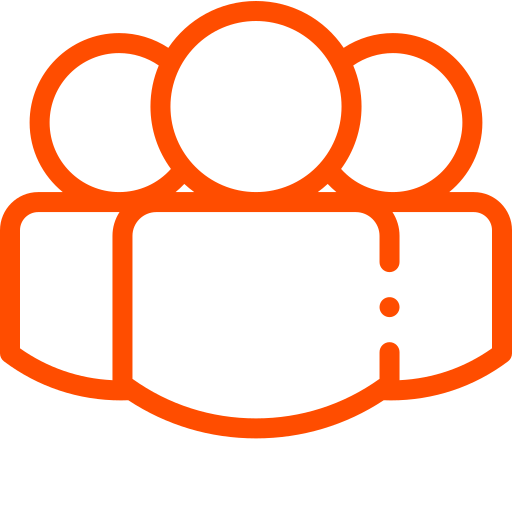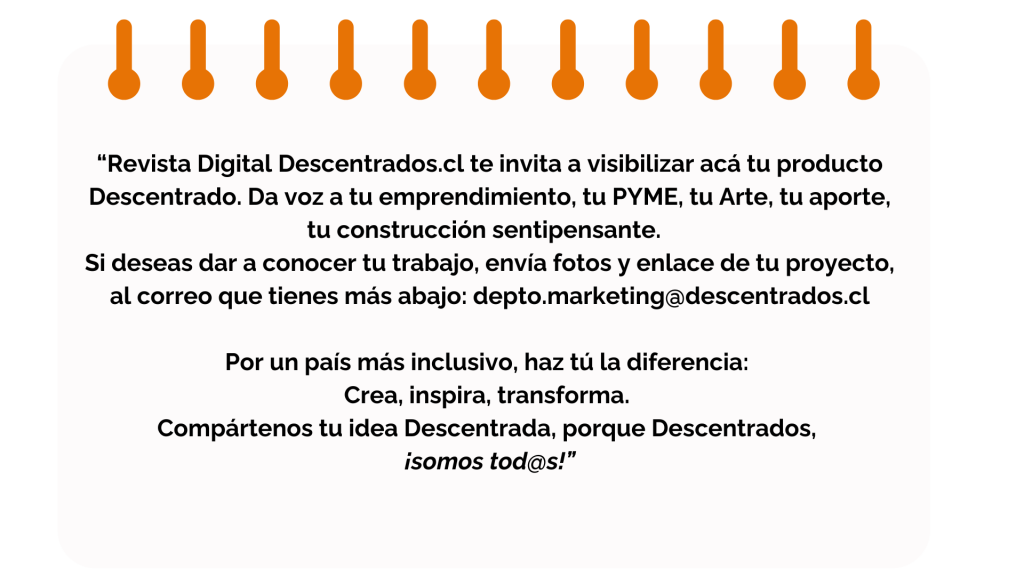Por Álvaro Quezada Sepúlveda
Profesor y Magíster en Filosofía, mención axiología y filosofía política, Universidad de Chile.
Contacto: alvaroque@gmail.com
Llegamos al mundo en una determinada cultura, con un determinado grado de civilización. No venimos a inventar nada, todo está resuelto por quienes nos precedieron y decidieron hacerlo de una determinada manera, cada vez más segura y refinada. Los problemas que alguna vez surgieron y que ponían en riesgo la supervivencia, fueron vividos y padecidos por generaciones que nos legaron modos de proceder, usos, costumbres, ideas y creencias, leyendas y tradiciones; además, nos legaron modos de decidir cómo se procede, quiénes nos conducen y que podemos prohibir y permitir.
Orgullosos de esa estructura de vida en la ciudad (civitas), con los otros, la llamamos “vida civilizada”, haciendo que la educación formal y el ejemplo y palabra de los padres la convirtiera en herencia. Somos civilizados porque adoptamos una forma de vivir en la sociedad fundada en el respeto mutuo, el cumplimiento de la ley y el compromiso con los acuerdos y contratos.
Es tanta nuestra familiaridad con la cultura y la civilización que nos cuesta imaginar el estado de naturaleza. Pensamos en el paisaje agreste de los bosques y llanuras, de los ríos indómitos, de las montañas majestuosas. Pero aquel estado de naturaleza, descrito por Hobbes, anida en las sociedades humanas y alienta a unos contra otros, en feroz competencia, olvidando lo propio de la civilización.
Para nosotros, lo natural es lo dado, lo que se produce a sí mismo, lo que no necesita de otra cosa para ser. Lo natural es a veces también el peligro, lo agreste, aquello de lo cabe protegerse. Lo que es necesario dominar, domeñar, domesticar, poner a raya, controlar, poner al servicio.
Originalmente no hubo sino miedo, necesidad de sobrevivir frente a la furia de los elementos, frente a la acción de los fenómenos que no veían otro curso que el propio existir, desde sí mismos; se trataba de enfrentar el peligro, acometer contra la amenaza, trazar límites para cobijarse y protegerse de lo salvaje, de lo agreste, del peligro de la naturaleza.
La inteligencia estuvo en usarla, no solamente destruirla en el propósito de hacerse un sitio, sino en aprovechar su potencia para fines humanos, para producir lo propio, lo creado por el hombre. Y allí sucedió el “cultivar” la naturaleza para propio beneficio, el propósito humano, y por eso la cultura, creada por conveniencia y convicción, que sirve para protegerse de la naturaleza exterior, pero también de la natural manera humana de comportarse: de la agresión humana, de la codicia, de la rapacidad, del deseo de apropiación.
Y desde la cultura, la civilización: la definición de “ciertas maneras” de proceder, transmitidas mediante la familia y la educación. Maneras civilizadas de actuar, promovidas como las “buenas maneras”, lo que debe ser y lo que se debe hacer. El proceder por tratos y contratos, compromisos a cumplir, relaciones familiares, sociales y comerciales que dependen de la confianza y de la lealtad, que el ser humano cumpla con su parte del trato. Las buenas maneras, las maneras civilizadas, como lo socialmente preferible. Ser “educado” es, entonces”, ser civilizado. Saber conducirse de acuerdo con ciertas normas y respetarlas para relacionarse con otros.
Lo civilizado acomete, se impone, se reproduce, no solo en sus lugares de origen, sino que trasciende mediante el ejemplo y la educación a todos los pueblos occidentales, y más allá, por ejemplo, por la conquista y la evangelización, la imposición y la imitación de modos de vida y conducta. La civilización incorpora gustos y preferencias, dictando lo que se dice y lo que se usa, identificando la “buena educación” con ciertos modales y modas, y la elevada cultura con una forma civilizada de conducirse en sociedad.
La civilización es una marea que no solo lleva maneras de ser, sino también valores, lo que cabe preferir y elegir, desear, obtener. Y también la acción política se deja seducir por formas más civilizadas: la democracia es una forma política elevada de civilización, en la que los individuos participan eligiendo representantes de opinión; las autocracias, en cambio, son una forma degradada.
Y así, orgullosamente civilizados. Hasta hoy, hasta hoy.
La expresión más cruda de la sociedad actual, en occidente en particular, es una progresiva des civilización, unas polis que desconoce lo vigente en leyes y tradiciones, mas no de modo revolucionario —para cambiarlo—, sino simplemente como ignorancia y desprecio individual. No existe un nuevo orden que reemplace usos y tradiciones periclitadas, sino ausencia de un orden. Lo que admitimos, valoramos y defendemos hoy, puede no tener sentido mañana. Vamos con la conveniencia del tiempo; aceptamos o rechazamos de acuerdo con la contingencia. El carácter de nuestros valores y preferencias es no la convicción, sino la preferencia inmediata.
Por otra parte, no nos avergüenza engañar, defraudar, sobornar; estamos dispuestos a mentir y traicionar nuestros compromisos con el fin de satisfacer lo inmediato y circunstancial. La probidad está ausente en jueces, fiscales y autoridades políticas, y los funcionarios están a la espera de su turno para rapiñar.
Paulatinamente, ya no hay tradición, ni usos, ni modos de ser deseables para relacionarse con los otros. Y en su lugar hay “nada”, nada fue puesto en su lugar, nada reemplazó el ideal de buena, civilizada forma de conducirse.
Siglos de organización, de cultura civilizada, se habrían ido al traste. No habría hábitos, modos sociales, valores compartidos, convicciones comunes, ideales, creencias, relatos que fueran el sustento de la convivencia diaria y de los contratos sociales. Todos es nada y nada rige lo humano.
La tradición es un acuerdo tácito, es decir, es un acuerdo sobre el que nadie se ha puesto de acuerdo; simplemente llegó, se instaló y que quedó ahí, y su reiteración, mediante la educación, la práctica y los rituales, justifica su vigencia, pero, actualmente, reina en las palabras más y no en los hechos, y eso revela la anomia.
Anomia no significa ausencia de normas, porque las hay, sino el desconocimiento de éstas y, además, su descalificación en los hechos, en lo que hacemos y dejamos de hacer. Anomia es ignorar, consciente y deliberadamente, las normas.
Porque esta polis está, en realidad, sobre dimensionada en normas. Hay bastantes, aunque muchos piensan que todavía son insuficientes, e insisten en seguir legislando. Hay tantas normas que ni siquiera se conocen y, aun así, conociéndose, se evaden y su violan. Entonces, es un asunto de voluntad individual, esto es, de querer cumplirlas.
La corrupción de los aparatos legales encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, y la lenidad e inmoralidad de los funcionarios y legisladores empujan a las personas corrientes en un espiral de incivilidad y decepción con las instituciones, a la vez que les impulsan a cometer actos inmorales e ilegales pues, con esta experiencia institucional y social, no están dispuestos a perder las oportunidades que los demás, incluidas las autoridades, aprovechan.
Soy escéptico respecto de una vuelta de tuerca, de si alguna vez volveremos a tener una cultura civilizada, en que la gente respete el espacio y la libertad de los otros (hoy se atropellan), de si las personas respeten la ley y los tratos (hoy se infringe y se violan), de si volveremos a confiar en presencia del otro (hoy se sospecha y se teme, de ahí que se explote a menudo la sensación de “inseguridad”), de que el trabajo y el esfuerzo se valore porque conduce a una vida digna (hoy se roba y defrauda, porque el trabajo honesto no reditúa). Es una cultura sin civilización.