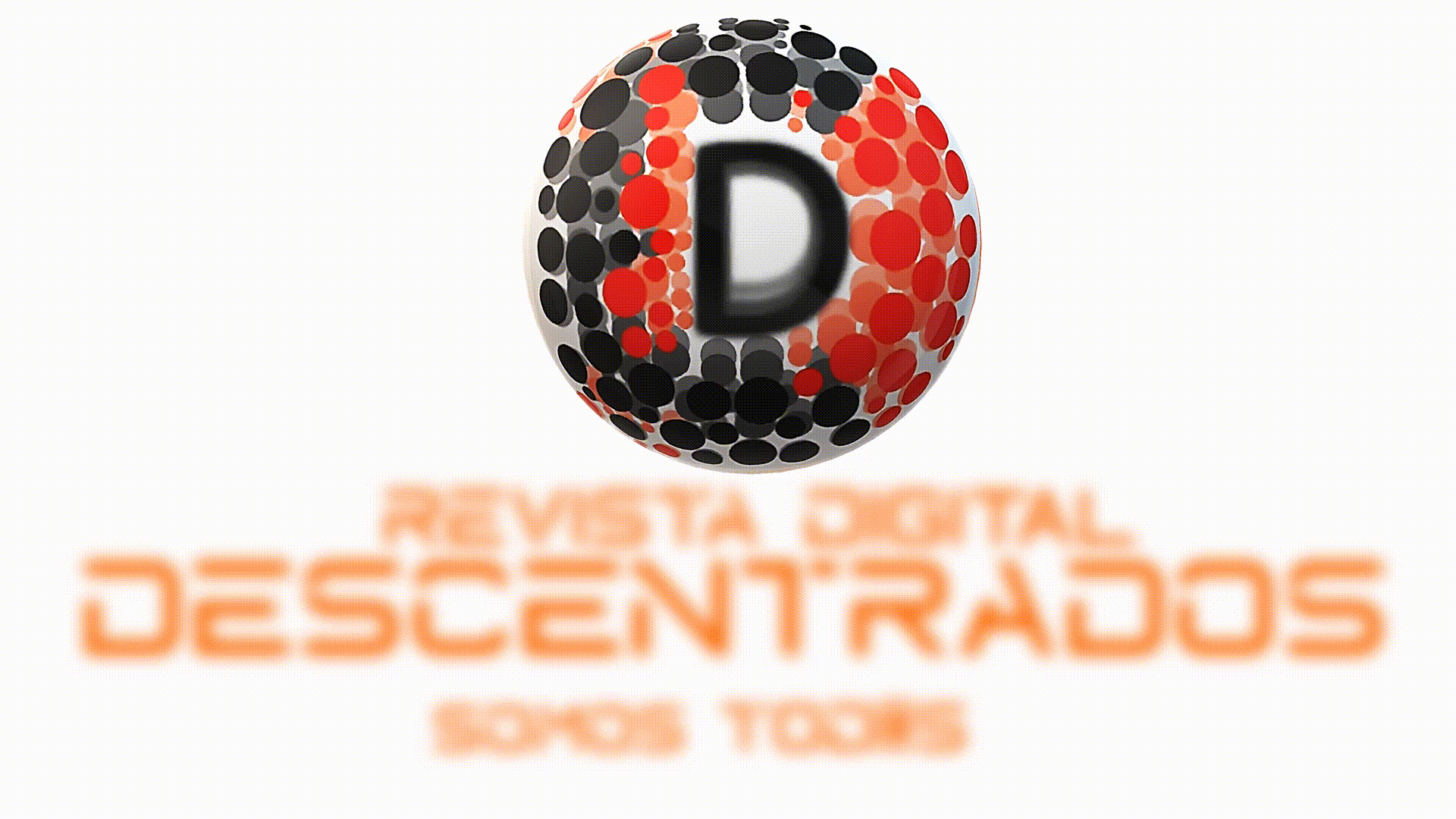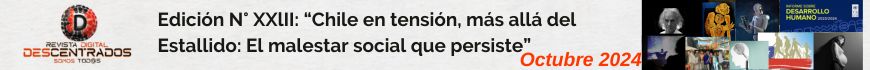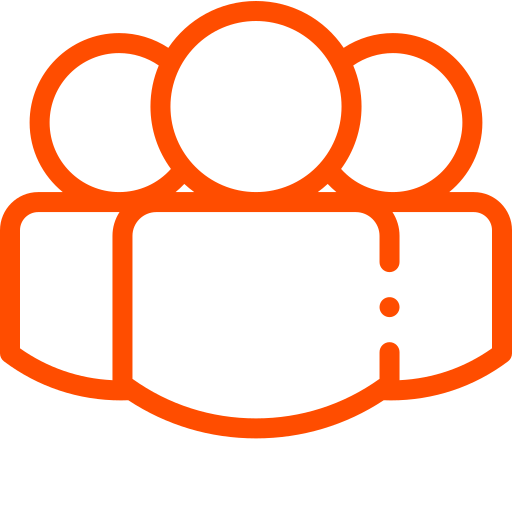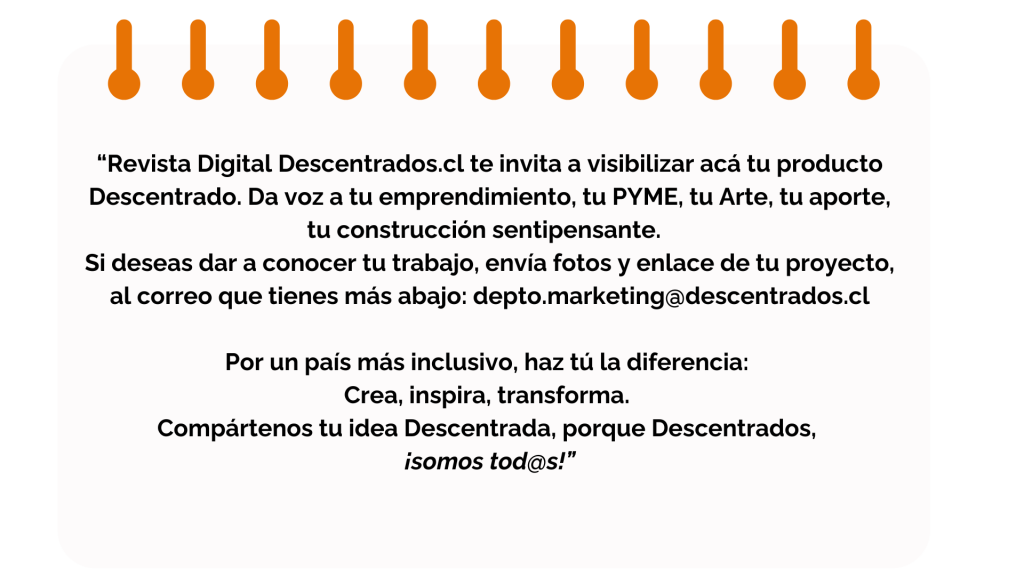Por Felipe Cuevas
Modatima Antofagasta
En un escenario global marcado por la volatilidad geopolítica y económica, la disrupción tecnológica acelerada y la urgencia climática, la elección de un modelo de desarrollo no es un mero asunto técnico, sino una cuestión de supervivencia y soberanía. En Chile, esta elección ha determinado los límites y posibilidades de nuestra democracia durante más de tres décadas.
Un modelo de desarrollo representa la hoja de ruta que una sociedad adopta para mejorar de forma sustentable el bienestar de sus ciudadanos. Cuando este es ágil—entendida como la capacidad de adaptación— se convierte en el motor fundamental para materializar una democracia plena. Desde una mirada libertaria, la democracia no es solo un régimen político, sino la práctica constante de la libertad y la igualdad en todas las esferas de la vida. Solo a través de esta sinergia es posible cimentar un país verdaderamente resiliente, capaz de generar la riqueza y la prosperidad colectiva a la que aspira nuestro pueblo.
La evolución de la democracia chilena y su modelo de desarrollo tienen una relación dialéctica. El modelo de desarrollo configura las condiciones materiales en las que la democracia opera, y la democracia es el espacio donde se disputa y se transforma (o se perpetúa) ese mismo modelo. Han transitado juntos desde una simbiosis inicial, pasando por una crisis terminal, hasta llegar hoy en que se busca una nueva fase de estabilidad.
En la primera etapa de la transición pactada (1990-2000) se instaló una “democracia de consensos”, centrada en la estabilidad y en la cuidadosa administración de los límites institucionales heredados de la dictadura. Esa “democracia cautelosa” actuó, en gran medida, como garante de la continuidad del modelo neoliberal, al priorizar la estabilidad y la gobernabilidad por sobre la transformación estructural.
Los gobiernos de la Concertación mantuvieron los pilares fundamentales —apertura comercial, sistema de AFP, Estado subsidiario—, pero añadieron políticas sociales focalizadas bajo el lema “crecimiento con equidad”.
Durante esos años, existió una simbiosis virtuosa: la “estabilidad democrática” permitió la llegada de capitales extranjeros, permitiendo el éxito económico del modelo, y el crecimiento financió políticas sociales que permitió que el sistema de procedimientos de ese entonces permitiese llamarse “democracia”. Una democracia diseñada para administrar el modelo, no para transformarlo.
Con el cambio de siglo, esa estabilidad comenzó a resquebrajarse.
En la etapa de “maduración (2000-2010), la “democracia” ganó confianza, eliminó algunos de los enclaves autoritarios con la reforma constitucional de 2005 y amplió sus márgenes de participación. Sin embargo, esa ciudadanía más empoderada comenzó a dirigir su mirada crítica hacia las bases mismas del modelo.
La “Revolución Pingüina” de 2006 no fue solo una demanda educativa, sino el primer cuestionamiento masivo a la mercantilización de los derechos sociales.
Mientras el modelo vivía su época dorada gracias al alto precio del cobre, bajo la superficie crecía un malestar sordo: el éxito económico ya no bastaba para calmar las demandas de una sociedad que exigía derechos, no solo oportunidades de consumo.
Entre 2010 y 2019, esa tensión estalló. La “democracia” mostró sus límites para procesar el descontento dentro de los estrechos marcos del modelo.
Grandes movilizaciones estudiantiles, feministas y ambientales, junto a casos de corrupción (recordando que estamos a días del cierre del caso SQM, sin culpables), desprestigiaron a toda la clase política. Al mismo tiempo, el modelo económico comenzó a evidenciar su agotamiento: el fin del superciclo del cobre reveló su vulnerabilidad estructural, mientras la desigualdad persistía.
Los intentos de reforma durante el segundo gobierno de Bachelet, aunque bien intencionados, profundizaron la polarización y pusieron en evidencia la falta de un nuevo consenso nacional. “Democracia” y modelo entraron así en crisis gemela: la primera, por su incapacidad de representar y canalizar las demandas; el segundo, por su imposibilidad de garantizar dignidad y seguridad vital a la ciudadanía.
La revuelta social de 2019 marcó la ruptura definitiva de esa relación ya insostenible.
La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” sintetizó el rechazo a todo el edificio político-económico de la transición. La democracia chilena se encontró ante la necesidad de redefinirse por completo a través de un proceso constituyente, cuyo objetivo central era precisamente establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo, lo cual no sucedió.
Hoy estamos en un período de desacople y reconstrucción, y observamos que si el conflicto entre el modelo de desarrollo y las demandas democráticas no encuentra una síntesis estable y legítima (un nuevo pacto que sea aceptado por una mayoría sólida), el sistema puede buscar una “solución” mediante la regresión autoritaria, que pretende resolver la tensión eliminando la democracia deliberativa y profundizando el modelo económico, pero ahora con un férreo control social y político.
La historia reciente de Chile muestra cómo una democracia que inicialmente se conformó con administrar un modelo económico terminó siendo desbordada por las demandas que ese mismo modelo ayudó a generar.
El desafío actual no es sólo redactar nuevas reglas, sino dar contenido material a la promesa democrática, construyendo un modelo de desarrollo que ponga la vida, la justicia social y el bienestar colectivo en el centro.
Solo así podremos reconciliar desarrollo y democracia, soberanía y libertad, en un proyecto nacional capaz de sostenerse en el siglo XXI.