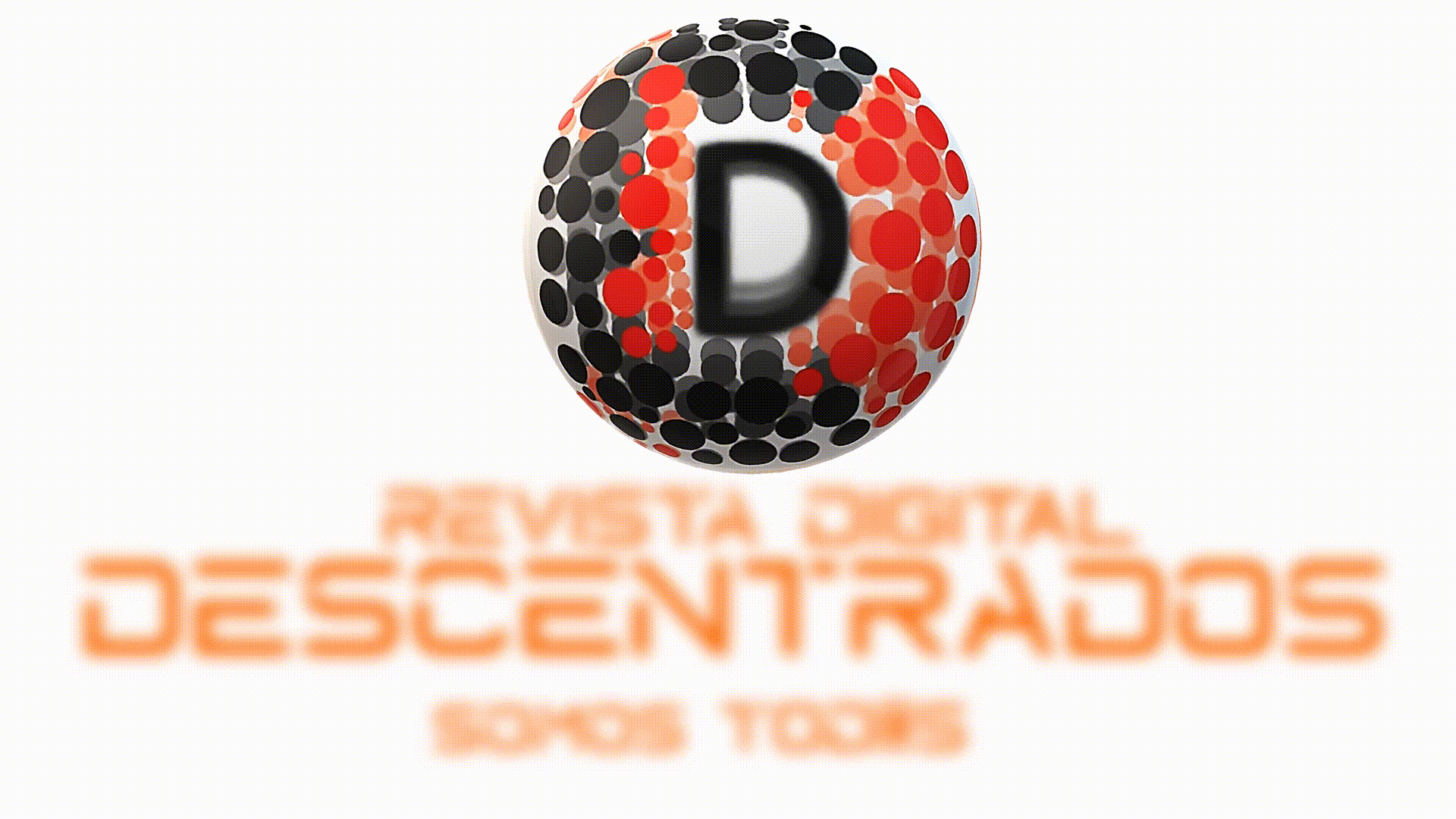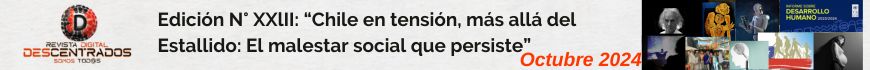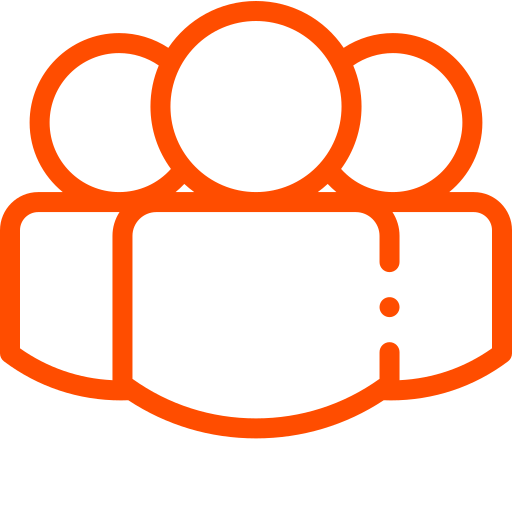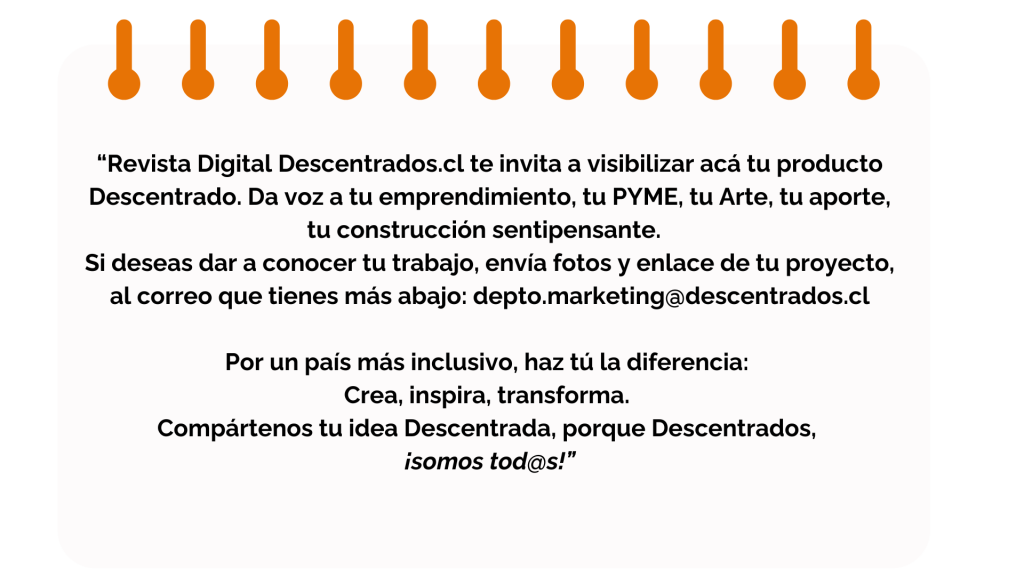Por Briosca Quiero López
Estudiante de Sociología. Escuela de Sociología, Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Universidad Central de Chile.
La democracia chilena atraviesa un período de revisión crítica ante nuestro devenir social. La crisis de confianza institucional, el desgaste de los partidos, el aumento de la polarización y el cansancio ciudadano configuran un escenario donde lo político parece transitar entre la incertidumbre y la búsqueda de nuevos horizontes. Este trance, lejos de ser únicamente un indicio de descomposición, puede también interpretarse como una congruencia para repensar el sentido de lo común, revisar nuestras formas de participación y reimaginar el tratado democrático que sostiene la convivencia social.
Comprender el pluralismo únicamente como mecanismo electoral resulta insuficiente. Como indica Rosanvallon (2007), las democracias contemporáneas exigen formas de vigilancia ciudadana permanentes, donde la legitimidad no se agota en el acto del voto, sino que se reconstruye a través de mecanismos de control social, transparencia y contrademocracia. La erosión institucional que hoy observamos, tanto en Chile como en diversos países del mundo, evidencia que la representación arcaica ya no logra canalizar las expectativas, frustraciones y demandas de una procedencia de índole vituperio, instruido y ensamblado.
En rigor, la dimensión estructural constituye únicamente un aspecto del complejo suceso demócrata. La soberanía popular también se vive y se siente. Para Lechner (1988), lo democrático no habita únicamente en las reglas del juego político, sino en la experiencia subjetiva del “vivir juntos”; cuando las emociones colectivas se llenan de miedo, escepticismo o desafección, el tejido democrático pierde fuerza. Mientras que el malestar habitante, expresado en protestas, abstención electoral y discursos comunitarios, marcados por la pérdida de confianza, muestra que la crisis es también afectiva, cultural y relacional.
A este escenario emocional se suma una tensión estructural profunda entre Estado, mercado y ciudadanía. De acuerdo con Streeck (2016), la fase actual del capitalismo global configura una crisis prolongada de la democracia, donde las lógicas financieras y los intereses corporativos limitan la capacidad de los estados para responder a las demandas sociales. Esta asimetría genera sensación de impotencia gubernamental y contribuye a la percepción de que las decisiones fundamentales se toman lejos de la comunidad nacional, en espacios tecnocráticos y opacos.
El liberalismo también se construye desde la acción colectiva. En palabras de Tilly (2010), plantea que los avances democráticos no han sido fruto de consensos tranquilos, sino del conflicto político organizado, y de la capacidad de los actores sociales de disputar espacios y ampliar derechos. Movimientos feministas, ambientales, estudiantiles y territoriales han tensionado el orden existente y han instalado nuevas preguntas sobre equidad, homogeneidad e integridad. Son expresiones de una comunidad cívica que, pese al desencanto, rehúsa prescindir la esfera pública.
En esta disputa, la comunicación se vuelve central. Castells (2012) sostiene que vivimos en sociedades en red donde el poder se define por la capacidad de construir significados y disputar narrativas en los circuitos digitales. En un escenario marcado por redes sociales, desinformación y algoritmos, la edificación de lo cotidiano se vuelve simultáneamente más apaisado y endeble. La política digital acrecienta la voz, pero también fragmenta, polariza y puede deshumanizar el espacio deliberativo.
A ello se suma un clima cultural que obstruye la edificación de proyectos asociados duraderos. Bauman (2003) describe nuestra época como “modernidad líquida”, caracterizada por incertidumbre, vínculos frágiles y horizontes cambiantes. En este punto de inflexión, el régimen representativo se enfrenta a la tirantez entre la carencia de consistencia y la prudencia autorreferente que fomenta a centralizar lo inminente por sobre lo usual. El trance, entonces, no proviene solo del autoritarismo rotundo, sino de la erosión ante la tenacidad civil de ratificar lo demócrata.
Esta coyuntura también abre contingencia. Tal como plantea de Sousa Santos (2005), la renovación democrática puede emerger desde las experiencias locales, desde formas de conocimiento y participación que amplían la democracia más allá de la institucionalidad liberal clásica. Cabildos, cónclaves territoriales, iniciativas sindicales, cooperativas y praxis solidarias muestran que existen semillas de un sistema más abarcado, plural y arraigado en la cotidianidad.
Chile se encuentra, por tanto, en un umbral. La encrucijada actual no se reduce a una elección electoral, sino a una decisión más profunda, que es persistir en un gobierno representativo extenuado en sus mecanismos o asumir el desafío para renovarla desde su tejido social vincular. Esta reinvención demanda instauraciones más expeditas, medios consecuentes, formación vigorosa y un cuerpo ciudadano que, sin credulidad, disponga volver a estimar en el trazado general de coexistir. En tiempos de incertidumbre, tal vez el gesto más democrático sea no renunciar a la esperanza.
Referencias:
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. Alianza Editorial.
De Sousa Santos, B. (2005). Democratizar la democracia: Los caminos de la democracia participativa. Fondo de Cultura Económica.
Lechner, N. (1988). Los patios interiores de la democracia: Subjetividad y política. Fondo de Cultura Económica.
Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia: La política en la era de la desconfianza. Manantial.
Streeck, W. (2016). ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia. Traficantes de Sueños.
Tilly, C. (2010). Los movimientos sociales, 1768-2008. Crítica.