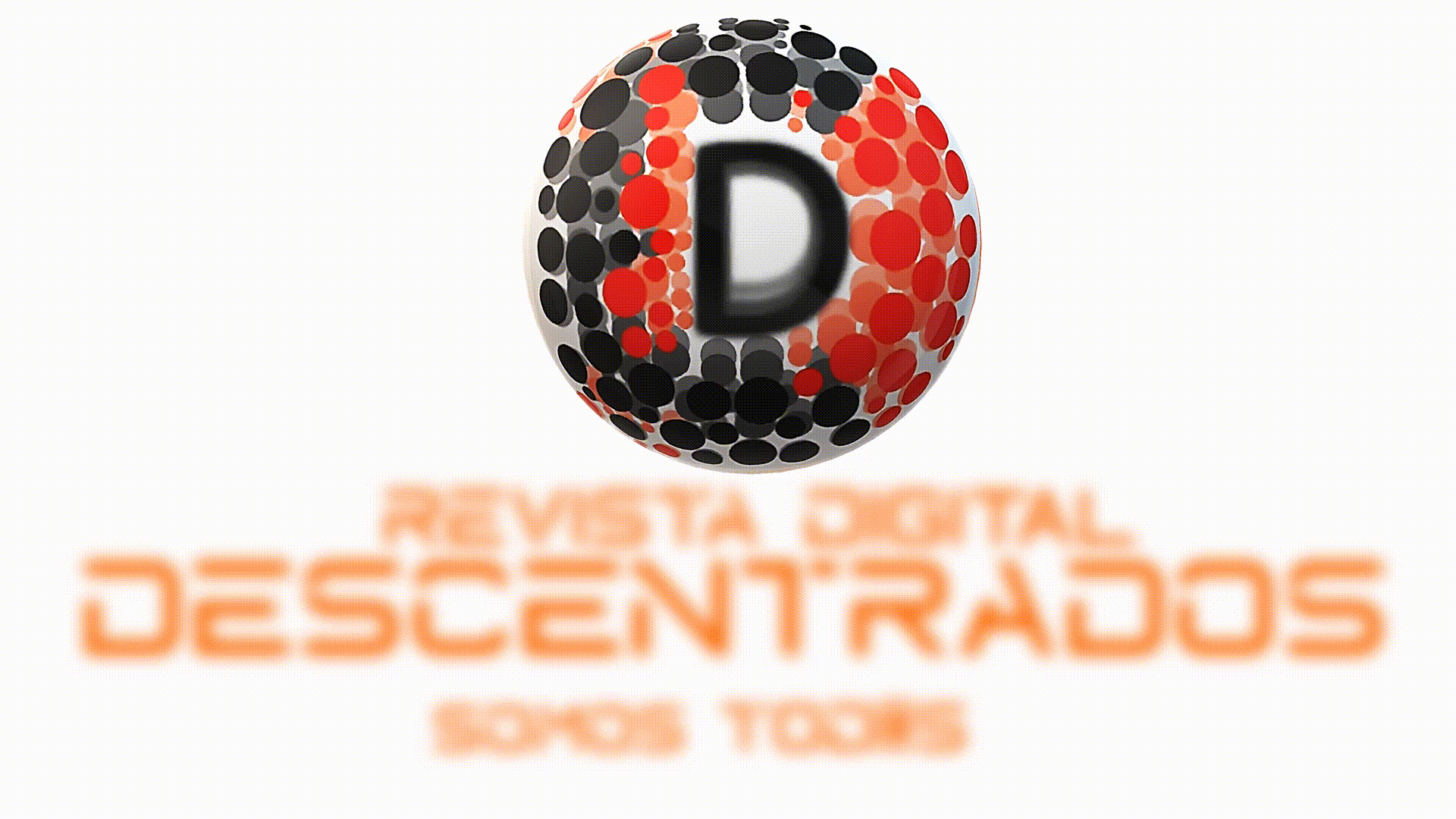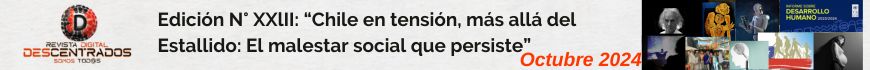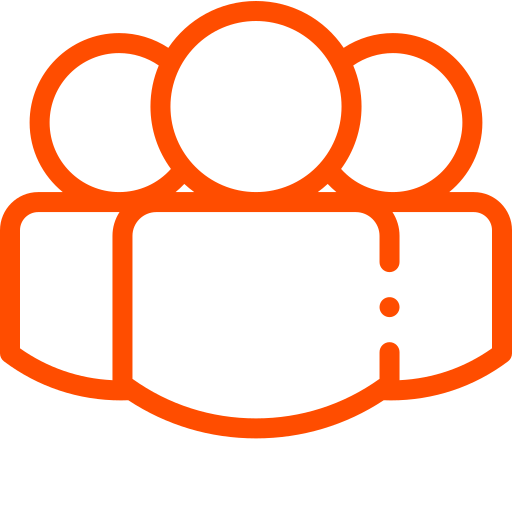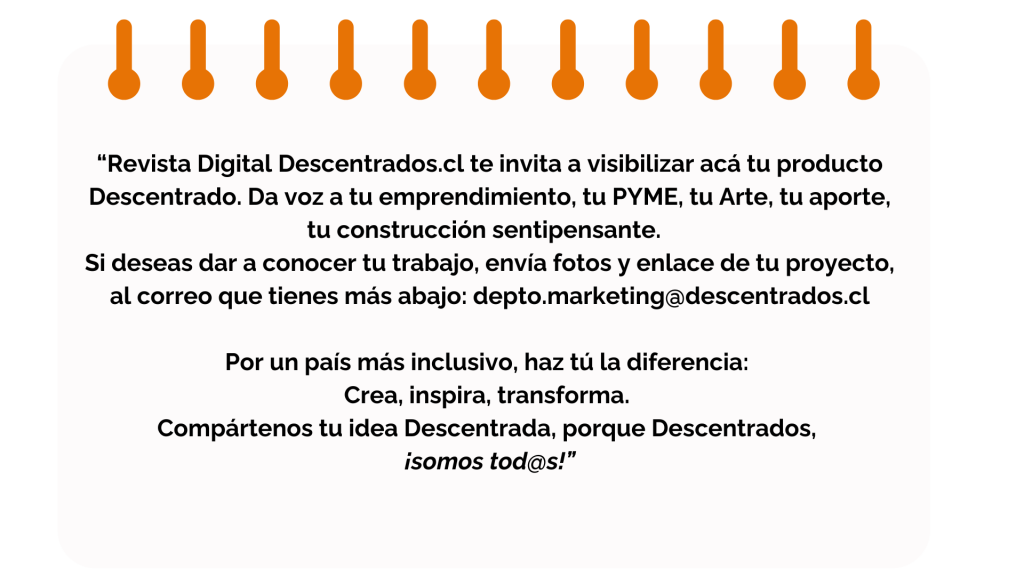Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
Hay momentos en la historia política de un país en que los rituales institucionales dejan de tener contenido y se convierten en una farsa repetida: elecciones sin esperanza, candidaturas sin causa, programas sin pueblo. Chile atraviesa uno de esos momentos. La segunda vuelta presidencial que se aproxima no despierta pasiones ni convicciones, y no por apatía ciudadana, sino porque la política se ha vuelto incapaz de ofrecer un horizonte distinto al del ajuste, la obediencia y la administración tecnocrática del malestar.
Desde la consolidación del modelo neoliberal, la alternancia ha funcionado como un dispositivo de control: una maquinaria bien engrasada que, bajo la apariencia de pluralismo, perpetúa la misma arquitectura de despojo. Lejos de disputar las bases materiales de ese orden, el progresismo ha sido su mejor garante simbólico: con discursos de inclusión, reformas graduales y estética de derechos, ha administrado con rostro amable las políticas que mercantilizan la vida, destruyen territorios, disciplinan cuerpos y desarticulan comunidades.
Pero esta lógica no se agota en el plano institucional. Tiene expresiones concretas, dolorosas, cotidianas. En salud, por ejemplo, la promesa de equidad queda disuelta en la rutina de la precariedad: poblaciones sin cobertura médica oportuna, listas de espera que castigan más a quienes tienen menos, redes fragmentadas que abandonan a quienes viven lejos del poder. La atención primaria sobrevive en muchas comunas entre la escasez de recursos, la sobrecarga de equipos agotados y una gestión subordinada a lógicas de mercado y control.
En paralelo, mientras se celebra discursivamente la “Universalización de la APS”, se profundiza un modelo de salud estratificado, segmentado, con mínimos garantizados para los pobres y amplios privilegios para quienes pueden pagar. La salud ya no es un derecho que protege la vida, sino una mercancía sujeta a criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad.
Y, sin embargo, en los márgenes de ese sistema vaciado, la vida insiste. En poblaciones urbanas, campamentos, comunidades rurales e indígenas, surgen prácticas de organización que sostienen el cuidado colectivo frente al abandono estatal y la violencia del capital. Redes comunitarias, promotoras de salud, comités territoriales, huertos medicinales y espacios autogestionados de atención se han articulado desde la experiencia y el vínculo para garantizar el derecho a sanar sin permiso ni tutela.
Estas experiencias, muchas veces invisibilizadas por el relato institucional, son verdaderas escuelas políticas: espacios donde se aprende a defender lo común, donde se disputa el sentido de la salud y se construye poder desde abajo. Allí se revalorizan los saberes ancestrales, los oficios de cuidado, los vínculos intergeneracionales, la solidaridad frente a la lógica individualista que promueve el mercado. En estos territorios se respira otra política: una política del cuerpo, del territorio, de la vida que se cuida colectivamente. Y es ahí donde se gesta la posibilidad de una salud emancipada.
El progresismo liberal, atrapado entre la moral simbólica y la gestión tecnocrática, ha abandonado esa posibilidad. Incapaz de nombrar al enemigo ni de construir alianzas populares duraderas, se ha vuelto funcional al orden que decía querer transformar. Mientras tanto, la ultraderecha avanza con claridad estratégica, sin complejos ni titubeos: propone orden, disciplina y miedo como respuestas al malestar que el mismo modelo ha producido. Su proyecto es restaurador, autoritario y profundamente necro político. Y no vacilará en llevarlo adelante con toda su fuerza.
Por eso, lo que se juega hoy no es una segunda vuelta, sino la posibilidad de recuperar el conflicto en sus términos reales. La política institucional ha demostrado ser incapaz de resolver las desigualdades estructurales, porque está diseñada para sostenerlas. Ante ello, las respuestas no vendrán desde arriba, sino desde los procesos organizativos que ya existen, que ya resisten y que ya transforman. La salud comunitaria, los movimientos por la soberanía sanitaria, las luchas por el agua, el territorio y el buen vivir están mostrando el camino: no una promesa electoral, sino una apuesta política colectiva.
En estos procesos se afirma un horizonte de transformación donde la salud vuelve a ser un derecho vinculado a la justicia social, al equilibrio con los ecosistemas y al protagonismo de los pueblos. Se trata de un horizonte que no espera salvadores, sino que se construye desde la autogestión, la articulación entre sectores, la recuperación de saberes negados y la decisión organizada de vivir con dignidad.
La historia no está escrita. Pero si dejamos que la rutina del poder siga decidiendo, el despojo continuará su curso. Solo los pueblos organizados, en salud y en todos los ámbitos de la vida, pueden interrumpir esa rutina y recuperar el sentido radical de la política: transformar lo que parece inevitable, disputar lo que nos han arrebatado y construir, desde el presente, un futuro que no se parezca a esta derrota administrada.