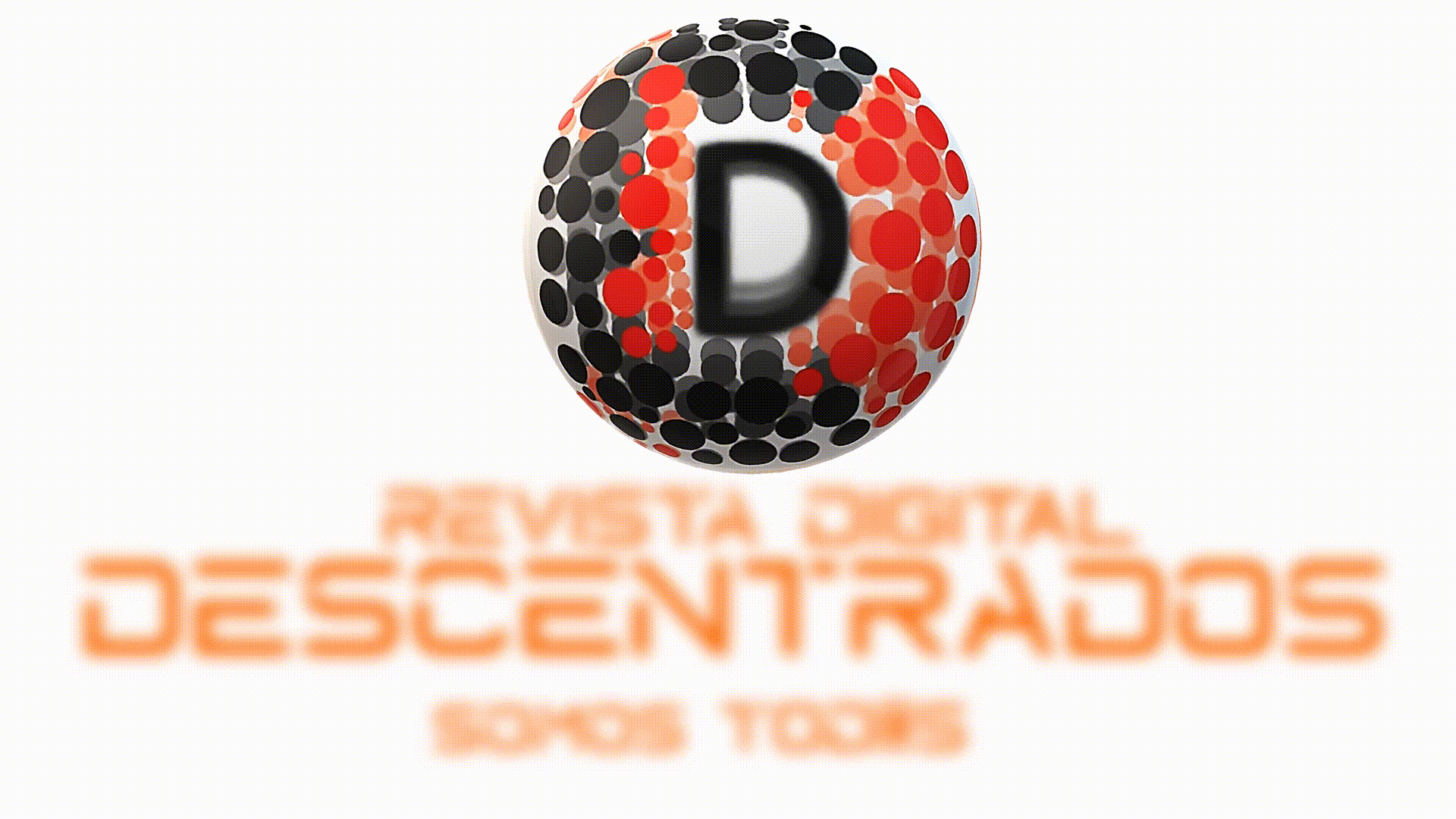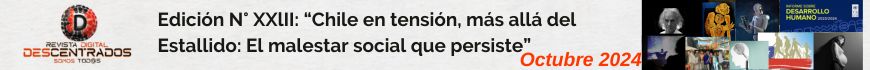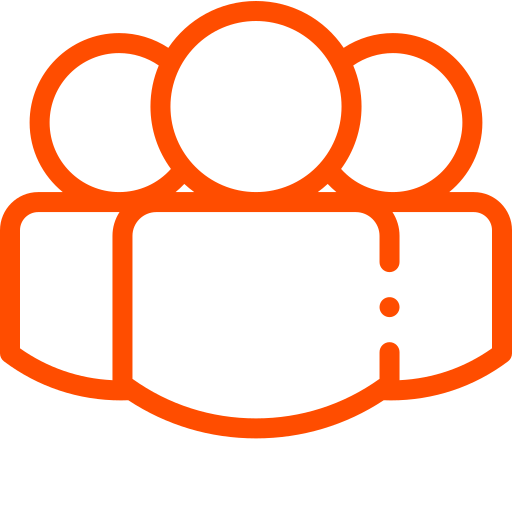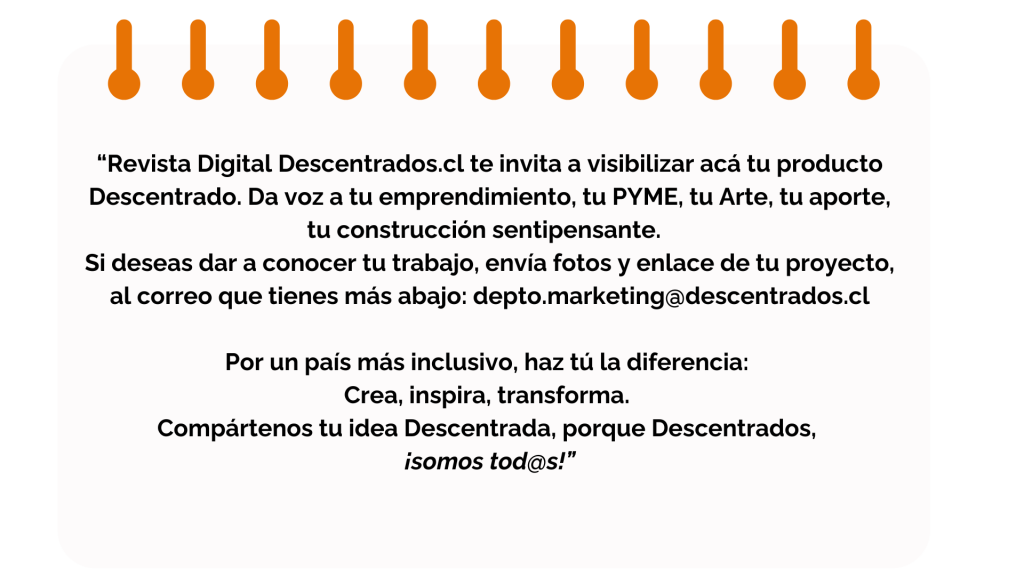Por Javiera Vallejos B. y Nicolás Gissi B.
Universidad de Chile
La temática migratoria, y especialmente la que respecta al colectivo venezolano, ha sido fuente de álgidas discusiones en el ámbito político y social postpandemia en Chile. Crisis, seguridad, delincuencia, mano dura, expulsiones e “invitaciones a salir” son expresiones que han acompañado las noticias de los medios, los discursos y las declaraciones de diversas figuras públicas. En contraste, preguntas y debates por la convivencia, ciudadanía, inclusión e interculturalidad permanecen opacadas. Incluso, cuando se habla de ciudadanía migrante, el foco suele ponerse en la regularización —y en la cantidad de migrantes en condición irregular o los “desconocidos” que habitan el territorio—, la necesidad de empadronarlos, y la discusión sobre el merecimiento del derecho a voto. Estas temáticas, si bien necesarias, se vuelven problemáticas cuando dejan espacio para una sospecha generalizada, alimentando de manera implícita (o explícita) la criminalización y rechazo a los migrantes, aumentando la xenofobia. Estas discusiones, expectativas y solicitudes de protección, tanto de nacionales como de migrantes (Vega, 2025), resultan especialmente sensibles en un momento liminal, de cambio político a nivel nacional.
Se quiera o no, los migrantes están aquí, y, de hecho, llevan bastante tiempo y muchos seguirán, aunque haya un cambio político en Venezuela, pues, en ese caso, tendería a crecer una migración circular, estableciéndose en Chile, pero viajando a su país de origen. Desde el año 2014 comenzó a ser notoria su presencia en barrios de Santiago, espacios públicos y nichos laborales, y el recibimiento inicial por parte de los chilenos fue más bien positivo: eran venezolanos jóvenes, profesionales y que llegaron en avión. Se asentaron en comunas de clase media-alta e incluso alta, como Ñuñoa, Providencia y Las Condes (Cienfuegos-Illanes y Ruf-Toledo, 2022; Rivas, 2020). Luego, desde 2020, cuando también llegaron jóvenes, pero esta vez menos escolarizados y empobrecidos (Ubilla et al., 2022), se avecindaron mayoritariamente en Santiago Centro, Estación Central e Independencia, así como en comunas periféricas. En un contexto donde la televisión enfatiza el aumento de delitos violentos a nivel nacional, el relato cambió y la “crisis migratoria” y el “problema de la seguridad” se hicieron evidentes. De pronto, los venezolanos ya no eran cálidos, amistosos y buenos trabajadores, ahora devinieron invasivos, ruidosos, e, incluso, criminales. Se tiende a señalar que se trataría de un problema de “cultura” (incivilidades), y como bien ha sostenido Cortina (2017), el estrato socioeconómico tiende a estigmatizar al migrante. Lo que sanciona es el rechazo al pobre: la aporofobia.
La preocupación por la seguridad, por cierto, no es exclusiva de los chilenos. Los propios venezolanos indican que buscan vivir en comunas percibidas como “más seguras” a medida que sus condiciones materiales lo permiten, especialmente considerando que provienen de un país donde la inseguridad forma parte de la vida cotidiana hace ya dos décadas. Por su estatus clasemediero, orientación al comercio, buena conectividad (Stern, 2020) e imagen aspiracional, muchos, tanto los que llegaron antes de la Pandemia como los que lo hicieron recientemente, han escogido Ñuñoa como territorio de residencia, convirtiéndola en la séptima comuna con mayor presencia venezolana en la Región Metropolitana (SERMIG, 2025).
Para analizar la migración y el rechazo o inclusión, resulta necesario distinguir entre el nivel central (estatal) y el nivel local (social, vecinal). Al respecto, Ñuñoa suele ser imaginada como una comuna progresista, tolerante e inclusiva. Pero cabe preguntarse hasta qué punto ese imaginario se traduce en prácticas concretas de convivencia ¿Existe allí una discusión o diálogos sobre vecindad y ciudadanía migrante? ¿Se construyen vínculos o solo se comparte el espacio? Lo estuvimos indagando durante 2024-2025 en Santiago Centro y Ñuñoa (tenemos un artículo en evaluación) y podemos constatar que, en general, los venezolanos ejercen ciudadanía más allá de tener o no un documento formal. La ejercen cuando habitan el barrio, usan las plazas, iglesias y canchas, y organizan su vida cotidiana desde edificios residenciales. Sin embargo, en Ñuñoa, esta ciudadanía aparece de manera silenciosa, muchas veces individualizada y rara vez reconocida como tal. No se despliega una presencia y participación en distintos tipos de actividades, como sí se observa en el barrio Santa Isabel-Matta, en Santiago Centro (Gissi y Aguilar, 2025).
Y es que los factores de nación y clase no son inmunes al progresismo-cosmopolitismo declarado de la comuna, “juntos, pero no revueltos”, se repite entre los chilenos. La percepción de los ñuñoínos oscila entre la valoración del “esfuerzo” de los venezolanos y la sospecha inculcada por los medios de comunicación, llegando incluso a su criminalización. La consecuencia: los vínculos entre chilenos y venezolanos tienden a ser débiles y escasos. Los propios migrantes, conscientes de este escenario, optan muchas veces por organizarse fuera de la comuna (en espacios con mayor presencia connacional como Santiago Centro) o por mantener un perfil bajo cuando realizan actividades en su territorio.
Como resultado, no se produce una real convivencia con los chilenos, sólo una coexistencia, y el acceso simbólico al barrio se ve condicionado por la aceptación subjetiva de los vecinos establecidos. En la práctica, existe una percepción desigual de los venezolanos que habitan la comuna según su nivel socioeconómico y educacional, así como también su “parecido” a la chilenidad. Los más escolarizados, con más recursos, más silenciosos y “menos notorios” son más valorados que quienes “dejan ver su venezolanidad”, generándose una distinción entre “buenos y malos venezolanos”.
El riesgo de esta lógica descansa en que la integración venezolana (o migrante en general) deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio condicionado por el capital económico, social y cultural, sumado a su similitud o distancia con ideal de “lo chileno”. Más que convivir con el otro, lo que observamos es que se trata de evaluar permanentemente si merecen o no ser aceptados. En este sentido, la integración-exclusión funciona como un sistema de clasificación moral: el migrante aceptable es aquel que se adapta, que baja el volumen, que no ocupa demasiado el espacio público, que participa en ritos cristianos, que trabaja mucho y se organiza poco. A cambio, recibe reconocimiento, o al menos, tolerancia. Por el contrario, el migrante que no cumple con estas expectativas queda rápidamente situado en el lugar del “problema”. ¿Realmente queremos que se asimilen, perdiendo diversidad cultural?
Así, Ñuñoa, comuna emblemática de clase media en Santiago, aparece como un territorio (como muchos otros) donde, pese a los discursos de tolerancia, venezolanos y chilenos comparten el espacio urbano, mas no la vida social. Se coexiste en plazas, edificios e iglesias, pero rara vez se construyen lazos densos, proyectos comunes, formas genuinas de reconocimiento mutuo o esfuerzos por articular diferencias, fortaleciendo la cohesión social. La interacción social aparece inestable y atravesada por el poder, la desigualdad y la exclusión, aumentando la individualización y el debilitamiento del lazo vecinal en escenarios de incertidumbre.
En este contexto dominado por miedos y discursos de crisis y seguridad pública, pensar la convivencia requiere algo más que “llevarse bien” y replegarse en el espacio privado. Supone aceptar que el barrio es un espacio en transformación, donde la diversidad se negocia, se discute y se construye colectivamente. La globalización y las migraciones nos gusten o no, llegaron para quedarse, desafiándonos —no desde el romanticismo, sí desde el realismo, claro está—, a construir la gobernanza, el desarrollo local y la interculturalidad desde los grupos y juntas de vecinos, municipalidades y asociaciones migrantes. Desde allí, desde abajo, surge la pregunta sobre qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir en contextos de diversidad creciente, pues persistir en una coexistencia basada en una adaptación obligada solo profundiza la desconfianza y fragmentación social. El desafío de la inclusión implica a ambos, chilenos y migrantes, construyámosla juntos.
Referencias:
Cienfuegos, J., y Ruf, I. (2022). Profesionales de nacionalidad venezolana en Chile: barreras, estrategias y trayectorias de su migración. Estudios Públicos, 165, 77-104.
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Paidós.
Gissi, N. y Aguilar, H. (2025). “Entre la visa y la vida, prácticas cotidianas y convivencia venezolano-nacional en un barrio céntrico de Santiago de Chile: ¿nuevas formas ciudadanas desde el territorio local? (2021-2024)”, Estudios Demográficos y Urbanos, 40. El Colegio de México (COLMEX). https://doi.org/10.24201/edu.v40.e2314
Rivas, S. (2020). Migración profesional venezolana en Chile: Expectativas laborales, trayectoria, percepción de ajuste, y proyecciones laborales futuras. Master’s thesis, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
Servicio Nacional de Migraciones [SERMIG] (2025). Minuta población migrante en la comuna de Ñuñoa.
Stern, C. (2020). Una ciudadela para clases medias chilenas: subjetividades de vivienda y vida cotidiana. Villa Olímpica, Ñuñoa en la década del 60. Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, 13, 111-143.
Ubilla, R., Rebolledo, D., y Rosende, M. (2022). La nueva realidad de la migración en Chile. Ser. Inf. Soc. Política, 184, 4-28.
Vega, C. (18-12-2025). Organizaciones y personas migrantes instan a Boric a realizar una regularización urgente: “Tiene el deber ético”, https://radio.uchile.cl/2025/12/18/organizaciones-y-personas-migrantes-instan-a-boric-a-realizar-una-regularizacion-urgente-tiene-el-deber-etico/