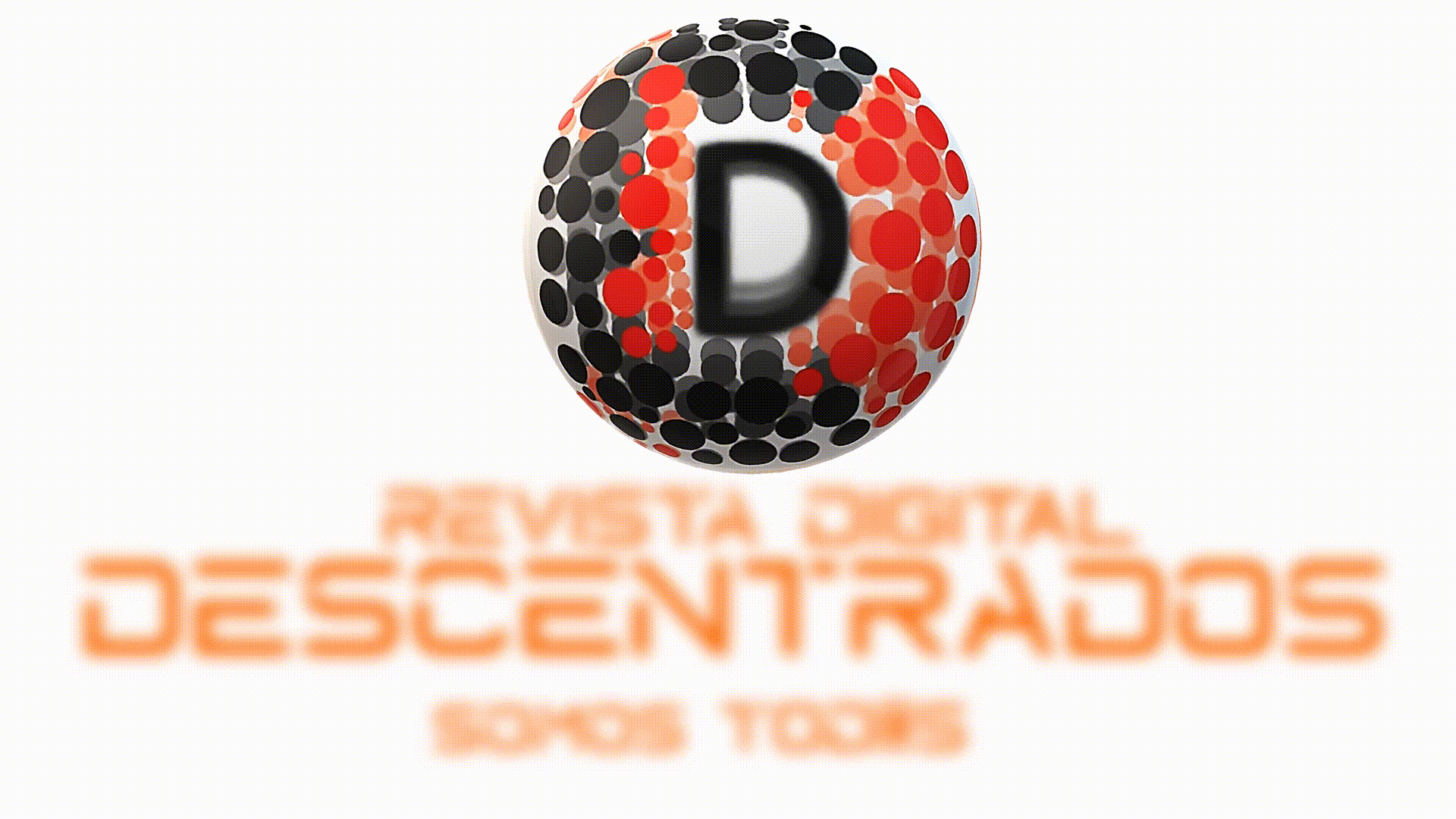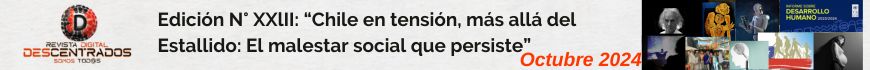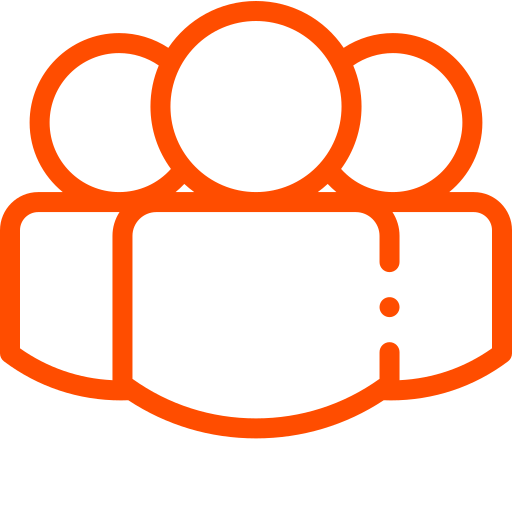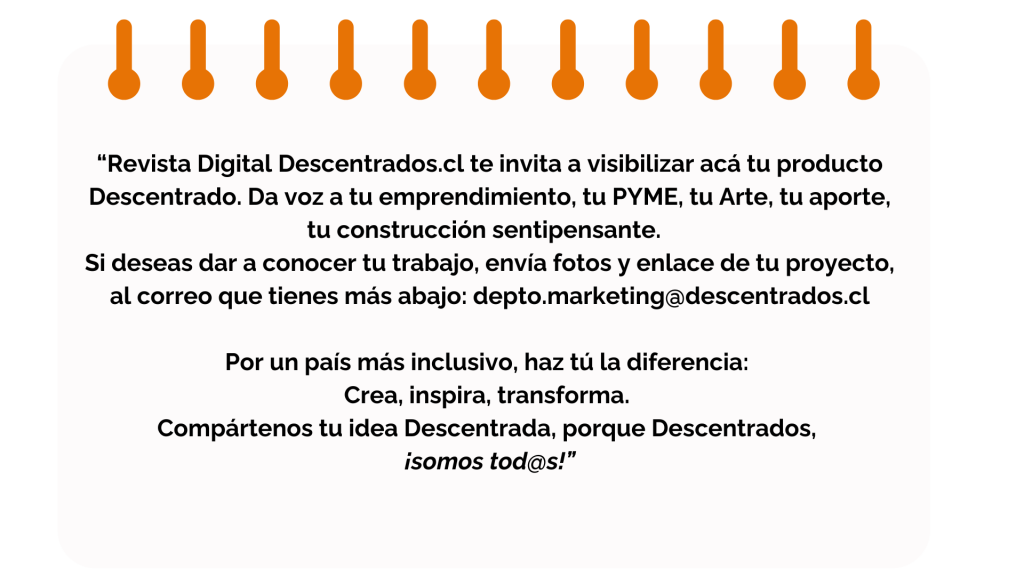Por Shirley Ruiz
Artista, Costa Rica
Cuando llega ese instante que nunca quisiéramos enfrentar —ese impacto que nos recuerda que la vida es finita— me invade un océano hondo y áspero de pena y desolación. Desde esa conciencia de lo trágico vuelvo a comprender que el sol oculta su rostro en señal de luto, justo cuando el tiempo se diluye en segundos dolorosos, cuando los minutos avanzan acumulando aflicciones y las hojas parecen negarse a caer de los árboles.
Y, sin embargo, es desde esa ausencia inmensa, desde ese velo de lágrimas y este torbellino de dudas, donde se abre —tras una conmemoración importante— el momento preciso para hacer balance. Un balance que nos permita esclarecer lo ocurrido en lo moral, lo intelectual, lo cultural, lo emocional y lo político; no solo desde un territorio específico, sino desde la humanidad entera. Desde mi yo subjetivo, desde lo que sucede en nuestras calles.
Parece que el siglo XXI se aferra a la bancarrota de las utopías. Hemos perdido la capacidad de imaginar un futuro mejor:
- El agravamiento de la crisis ecológica global: temperaturas extremas, cambios irreversibles.
- Menos democracia, menos libertades, menos derechos.
- Regímenes cada vez más autoritarios.
- Un capitalismo cada vez más salvaje, con la riqueza y el poder concentrados en muy pocas manos.
- Avances tecnológicos que no sirven a la vida, pero sí a los sueños infantiles de los archimillonarios y a los mecanismos de control y vigilancia sobre la ciudadanía.
- El fascismo que toma ventaja.
- La salud y educación, derecho de pocos.
Es como si el futuro se nos presentara como una fatalidad inevitable para la humanidad, o al menos para una parte de ella.
Miedo y ansiedad: eso es lo que produce esta extrema derecha que se disfraza de novedad y que, según su relato, señala a un supuesto eje comunista renovado y poderoso como responsable de la catástrofe actual y como la principal amenaza contra la democracia. Un discurso desbordado de ficción, profundamente alejado de la realidad, que aun así ha sabido cosechar seguidores.
Ellos —en su mayoría hombres y mujeres blancas, entre los 35 y los 70 años— conforman una suerte de Freddy Krueger: integristas católicos y evangélicos, neoconservadores, populistas de derecha y nostálgicos de dictaduras militares que, cuando las luces se apagan, invaden la noche y acechan la frágil frontera entre la realidad y el sueño.
Hitler fue el primer candidato a jefe de Estado en incorporar el avión como herramienta de campaña, entre otras grandes innovaciones de su tiempo. Hoy, a través de las redes sociales, acceden a los datos de la ciudadanía para manipular voluntades en procesos electorales, alcanzando incluso a las comunidades más vulnerables, a quienes prometen calles de oro y mares de cristal para luego robar sus tierras.
En pocas palabras, en discursos que recuerdan a los conquistadores, pretenden renombrarnos para otorgarnos un lugar en el mundo —como si no lo tuviéramos—.
Nos ha tocado llorar. Hablamos, recordamos o celebramos entre los nuestros, en redes privadas, en voz baja, casi como si fuéramos clanes secretos; como si el miedo a las amenazas, o incluso al propio sentir, nos empujara a vivir en modo silencioso.
¿Callar? No. Esa no es una opción.
La política es pasión, es revolución. Rosa Luxemburgo, la marxista más lúcida del siglo XX, fue una pacifista a ultranza que hizo de la democracia dentro de la revolución un principio innegociable.
¡La lucha es por todos!
¡Si no luchamos por todos, no luchamos por ninguno!
Nunca el grito me había ardido tanto en la garganta. Me detengo, respiro, miro por la ventana,
y la pregunta insiste: ¿cómo persiste un engaño tan desnudo? Nos llaman a una huelga que no es nuestra: no nos pertenece el tiempo del descanso, ni la lengua en que se nombran las cosas, ni los temas que circulan, ni la bandera que se alza, y menos aún el destino de las decisiones.
Ser militante, activista o simpatizante de izquierda, desde una sensibilidad humana y honesta, implica aprender a mirar el mundo desde otros cuerpos: desde el hombre o mujer que resisten para no perder su casa, desde el campesino que deja la tierra y los animales para que sus hijos no pasen hambre, desde la niña que, aferrada a su peluche, tiembla y llora en la oscuridad, desde el abuelo sepultado bajo los escombros de lo que fue su hogar, desde la docente y el docente que ofrecen su propio cuerpo como refugio, desde la trabajadora de la salud que se enfrenta al insomnio para salvar a quien no tiene techo, desde la madre que llora a su hijo, empujado por la miseria a buscar dinero fácil.
Es reconocerse en esos dolores y en millones más, en quienes cargan sobre la piel el horror cotidiano de la desigualdad, en quienes pierden derechos y garantías
mientras luchan, día a día, por seguir existiendo.
No quiero ver fotos donde solo celebren unos pocos, ¡faltan más, faltamos más!, seguiremos defendiendo que las luchas son múltiples y la justicia social indivisible. Nadie puede imponernos una identidad fragmentada y endulzada, obligándonos a elegir una sola parte de lo que somos para volvernos relatos cómodos, personajes simplificados y fácilmente consumibles por una mirada ajena y masiva.
Debemos saber aprovechar ese espacio de libertad —ese derecho fundamental que ninguna democracia puede negar, incluso cuando se contradice a sí misma— para sembrar en el corazón del pueblo y en la conciencia colectiva la semilla de la democracia como ideal de amor, fraternidad e independencia. Una visión que eleva al ser humano por encima de sí mismo y lo sitúa en el centro de la Madre Tierra: origen, herencia común de toda la humanidad y finalidad última de la vida y justicia social.