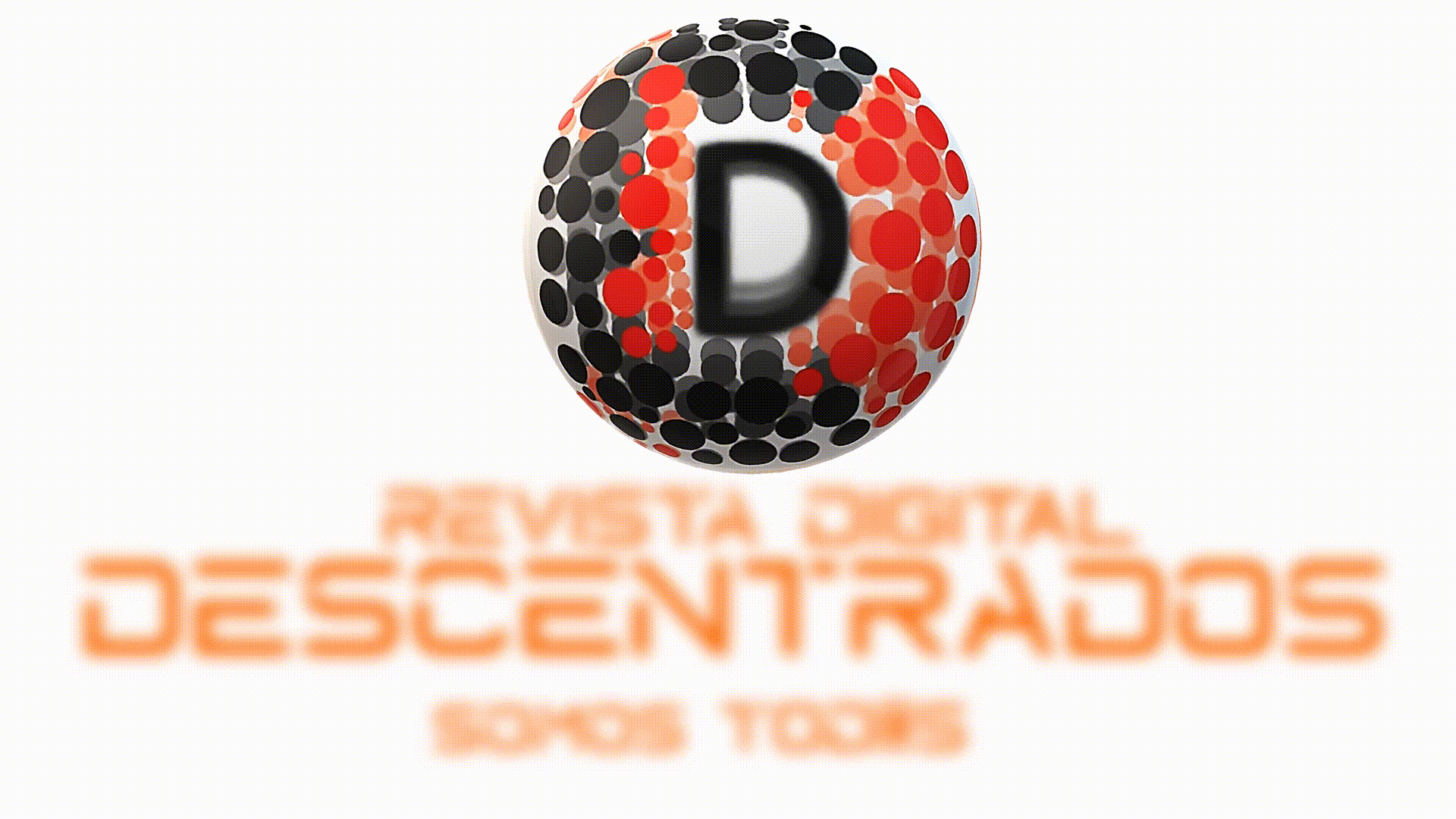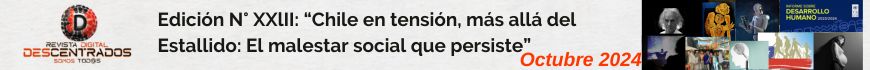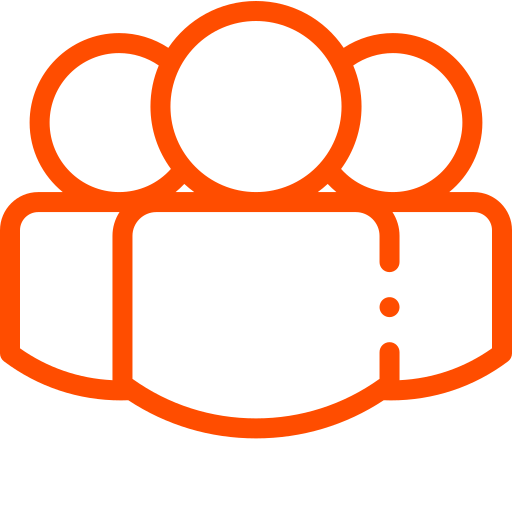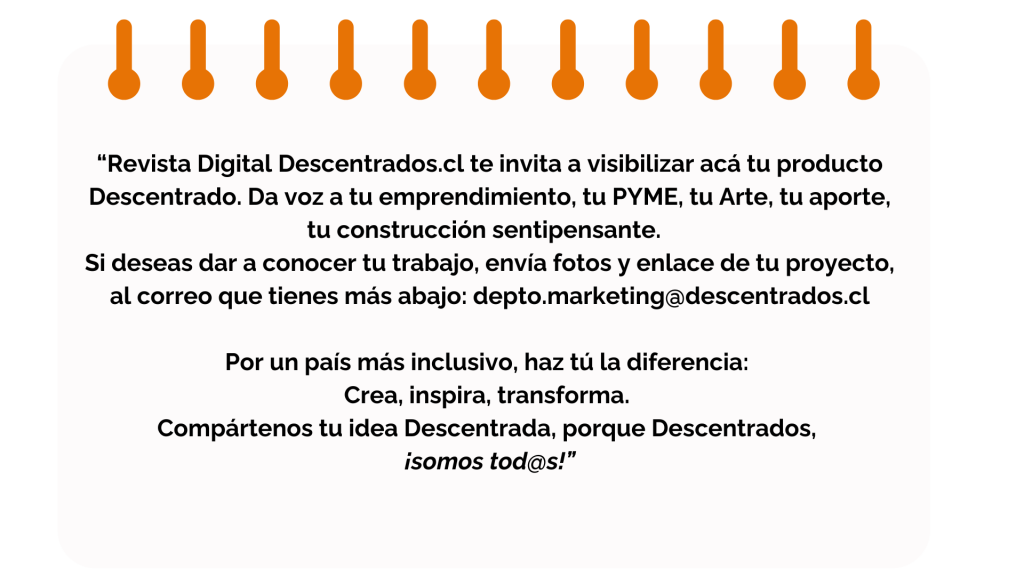Cuatro momentos de Diego Parro[i]
Por Eduardo Contreras Villablanca[ii]
A mi padre y mi tío Reynaldo, por sus historias, las que
compartimos y las que me han contado.
Y al cantor Parro, que no sabe que le cambié la nacionalidad y
que lo metí en este cuento.
Veranos remotos
Conocí a Diego cuando era chico y pasaba las vacaciones de verano con mi familia en las faldas de la cordillera. En esa época él no se llamaba Diego Parro, ese fue el nombre artístico con el que se dio a conocer muchos años después. Entonces su apellido era Ormazábal, el que le heredó su padre arriero. El legado paterno que nunca perdió fue la narizota a lo Condorito. De su madre se quedó con el tono cetrino de la piel. Tampoco habrían podido dejarle mucho más.
Lo vi por primera vez un día que se acercó a nuestra casa atraído por la música de la grabadora de cinta, faltaban muchos años para que aparecieran los casetes. Diego la miraba desde la cerca de ligustrinas, cuando lo vi. Entró con pasos tímidos respondiendo a mi invitación, sin pronunciar palabra. Para un muchacho del campo que no conocía ni la radio, debe haber resultado mágico que la música brotara desde una caja de metal con plástico. Lo que más le sorprendió, días después, fue que se pudieran grabar nuestras voces.
Habíamos ido a caballo al río, a nadar, nos pasamos la tarde tirándonos piqueros en las pozas de El Renegado. Cuando se ponía el sol hicimos el camino de vuelta a casa, bajando el cerro por una huella polvo rienta entre el bosque de coigües, entonces lo invité la casa a escuchar música de nuevo.
Luego de unos cuantos temas de Violeta Parra (los que más le habían gustado), enchufé el micrófono y apreté la tecla de grabación mientras conversábamos y le contaba sobre un nuevo invento, la televisión, que había llegado a la capital, con el que no sólo se podían escuchar las voces, sino que además se veían las imágenes de los cantantes.
—Yaaa, don Omar, ¿usté cree que me voy a tragar esa chiva? Le gusta agárrame pa’l leseo ¿ah?
Mientras él hablaba, rebobiné la cinta y apreté la tecla de reproducción justo en la parte en que se escuchaba su voz algo distorsionada repitiendo eso de «¿usté cree que me voy a tragar esa chiva? …».
Diego saltó de su asiento, pálido. Apenas logró articular un balbuceo:
—Yo… ¿estoy yo ahí adentro?
Años más tarde supe de los indígenas que no se deja ban fotografiar pensando que los aparatos les arrebata ban el alma. Algo así creo que sintió Diego al oír su voz saliendo desde la grabadora.
Crecimos encontrándonos cada verano. Ese gusto por los temas de Violeta lo fue llevando de a poco a la guitarra. El instrumento le resultaba familiar, su madre había sido cantora de trillas. Por la época en que conocí a Diego, esa tradición de los laboreos comunitarios ya casi no existía.
La última vez que lo vi en esa etapa, fue para el entierro de sus padres, fallecidos en un accidente de bus mientras eran acarreados por el patrón del fundo en el que trabajaban, que los llevaba a la ciudad para que votaran por él como candidato al Senado.
Poco después mi familia decidió vender la casa en el campo, y dejamos de visitar la zona. Lo último que supe fue que Diego se había quedado viviendo con sus abuelos.
Primavera con una esquina rota
Cuando estaba en quinto año de Agronomía, asistí a un acto de apoyo al Chicho Allende, en el primer aniversario de su mandato, y me sorprendí cuando, después de la actuación del Inti y el Indio Pavez, hicieron subir a Diego «Parro» al escenario. Me dio gusto ver a mi amigo de la infancia, chascón y barbudo, navegando en la misma dirección que yo. Bueno, en esa época casi todos los de mi edad estábamos encaramados en el bote de los cambios con sabor a empanadas y vino tinto.
Yo llegué a comprometerme influido por la onda de mis compañeros de estudios, ya que mi familia era más bien conservadora, pero en el caso de Diego supongo que la militancia fue lo más natural. En su región muchas familias campesinas apostaron por la posibilidad de una reforma agraria con más enjundia.
Diego llegó a tener cierto renombre en la región, como intérprete y también con algunos temas propios. Y a mí, ya egresado de la universidad, me tocó ser interventor de una empresa forestal de esa provincia. La verdad es que esa primavera aún no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer ni cómo, comenzaba a aprender cuándo me pilló el Golpe de Estado.
Anduve ocultándome de una casa en otra durante un par de meses, ya que eso de la intervención de la empresa por parte del gobierno de la Unidad popular, no les había caído muy bien a los dueños. Un día recibí el mensaje de una reunión organizada por el partido.
Se hizo en una barraca administrada por un militante. Habían pasado los días de ingenuidad en los que algunos se entregaban voluntariamente, y la confianza en el «constitucionalismo» militar ya estaba diluida a punta de asesinatos. Por primera vez escuché hablar de la necesidad de prepararse a resistir con armas. Se habló de arsenales y casas de seguridad.
Poco después, la mayoría de los que habían asistido a esa reunión estaban presos. La familia que me tenía escondido comenzó a insinuar que me buscara otro refugio.
Un día me encontré con Diego en plena calle, no lo veía desde aquel acto en la universidad. Llevaba la barba afeitada y lucía bastante menos hippie, aunque su ropa clamaba por un planchado. Me hizo una seña para que lo siguiera. Después de varias cuadras, vi que se encaminaba hacia un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Allí nos instalamos. Él sacó una cajetilla de cigarros Monza del bolsillo de su chaqueta, y comenzó a hablar.
—Yo pensaba que te habían fusilado, Omar, igual que a varios de los interventores. ¿Quieres un cigarro, amigo?
—Ya, dame uno… Bueno, hasta aquí me voy salvando, y no me he arrancado porque nos dijeron que en cualquier momento nos llaman, porque los compañeros están organizando un contra ataque.
—Sí, supe de esa reunión, pero de los que la organizaron… no queda ni uno. —Con la misma mano que sostenía el cigarro le hizo a un mozo señas para que se acercara—. Por suerte a mí no me buscan.
—A mí sí, y no sé qué hacer… varios se han ido.
—Mira, yo era un militante del montón, estoy pasando colado, pero mantengo mis contactos, y creo que estoy más al día que tú: el general Prats se fue a Argentina, y está organizando algo desde allá, cualquier día cruza la cordillera y la idea es estar prepara dos para apoyarlo, pero acá desbarataron todo —bajó la voz cuando vio al mozo que se acercaba—, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer los que quedamos, es irnos para allá.
—¿Irnos para Argentina? —dije, y pedí al mucha cho una botella de vino.
Cuando se retiró, Diego continuó casi en un susu rro:
—Sí, y unirnos a Prats.
—Pero eso debería ser una instrucción del partido.
—¿Y a quién le vas a ir a preguntar? Los que no están muertos o presos andan clandestinos, igual que tú.
Quedamos de juntarnos en un par de semanas, en el mismo pueblo cordillerano de Diego, al que no iba desde mi infancia. En ese lapso de tiempo, cada uno iba a tratar de confirmar la noticia de los preparativos al otro lado de Los Andes.
Cuando llegué a la casa de Diego, caminando por un sendero invadido por zarzamoras, sentí que viajaba en el tiempo. Más allá se veía la casa que había sido de mis padres, a quienes no había querido visitar ni llamar para no ponerlos en peligro. Mi amigo salió detrás de un perro que me ladraba amenazante. Los coigües y la polvareda del trumao no habían cambiado. Me hizo pasar a esa casita de madera que recordaba mejor pintada, solía ser blanca, pero ese color casi había desaparecido entre el verde del musgo y el gris del hollín de alguna fogata. Entré y nos sentamos en unos sillones desvencijados.
—Mis abuelos no están, podemos hablar tranquilos ¿Cómo te fue con tus averiguaciones? —me preguntó.
—Aparte de enterarme de la muerte de más compañeros, me confirmaron que Prats está en Argentina, claro que nadie sabía eso de que esté organizando un contragolpe.
—Claro, eso no tendrían por qué saberlo, se supone que lo debe estar preparando de la forma más secreta posible.
—Mmm. ¿Qué hacemos?
—Mira, acá se llevaron a varios amigos. Yo me estoy empezando a preocupar por mí, soy el único que se va salvando de todos los compañeros de esta zona… Tengo listos dos caballos, y sé cómo llegar al paso. Te propongo que nos vayamos, hoy mismo, por la noche.
Así fue como partimos, cuando terminaba esa primavera en la que nos aplastó la dictadura. Nos despedimos de los viejitos Ormazábal, nunca los volví a ver, Diego les dijo que volvería pronto.
Cabalgamos por huellas ocultas, lejos de los caminos, entre lengas y guayes, siempre de subida. Los caballos jadeaban y tosían de vez a en cuando, al compás de sus cascos. Más de seis horas que me parecieron doce. Tragamos el polvo que se formaba a pesar de la sombra de los árboles.
Descansamos a la orilla de un río, dos o tres horas, y seguimos subiendo. Llegué a entender esa imagen de los hunos que nos enseñaban en el colegio: el caballo y el jinete conformando una misma bestia, como el centauro; un cuerpo con un solo jadeo, un solo com pás, el mismo cansancio, el mismo ahogo. Ambos masticando la arenilla que se infiltraba entre los labios por más que uno los apretara.
El paso que conocía Diego estaba bien encumbrado, al amanecer superábamos ya la zona boscosa y seguíamos un sendero pedregoso, en las cumbres volcánicas, rodeados de nieve y con un frío que se colaba por el cuello por mucho que apretáramos las bufandas. Los caballos avanzaron lentamente, para no desbarrancar hacia alguno de los desfiladeros que nos enseñaban los dientes a ambos costados. No supimos bien en qué momento cruzamos. Medio perdidos llegamos al lado argentino.
Año y medio en los bares
El general Prats no estaba organizando el ejército de liberación para desbancar a los uniformados traidores que asolaban el país. Durante un buen tiempo la desinformación nos siguió zamarreando tanto como las malas noticias. Se nos fue el verano en contactar compañeros y tratar de conseguir algún trabajo.
Una de las comunidades de exiliados de la capital, con la ayuda de compañeros argentinos, me consiguió el primer empleo en el que realmente ejercí como agrónomo, en una empresa de exportaciones de frutos deshidratados. Diego rehusó cualquier empleo formal, confiaba en que el regreso se produciría pronto, ya fuera por la caída del tirano o porque finalmente atravesáramos uniformados a restaurar el socialismo.
Yo me enamoré de Milena, o eso creí, y terminé casándome con ella. La conocí en la empresa, una chica argentina bastante introvertida, y que se declaraba apolítica. Yo pensaba que ambas cosas a la larga podían saturarme, pero disfrutaba de sus largas piernas enroscadas a mi espalda.
Quizás la desilusión del exilio más prolongado de lo que se esperaba, el no ver salidas, y la nostalgia, hicieron que muchos pasaran de la desilusión al escepticismo, o a la depresión. La cosa es que alguna de esas ondas debe haber azotado a Diego, que como muchos otros se lanzó a los bares, en su caso retomando la guitarra junto con las copas, esta vez como «El Parro de Chile».
A Milena le molestaba Diego, lo conoció en esa faceta, y lo veía como una mala influencia. En honor a la verdad, nosotros siempre nos habíamos caído al litro, pero en su casa, arrendada en Banfield, al sur de Buenos Aires, Diego entró con todo a la yerba, fue un pionero en eso. Mis primeras piteadas me las pegué con él.
Se puso cada vez más chiflado. Las pocas veces que lograba pillarlo en algún bar de su pueblo, ya iba medio escorado por el licor y con su entendimiento tan estropajoso como su lengua. Vivía de las pocas monedas que le pasaban por cantar en esos bares. Era bastante solicitado, pero le escaseaban los billetes, ya que la forma de pago habitual era en botellas, que consumía directamente en la barra. Creo que su principal fuente de ingresos era una mesada con la que lo apuntalé cada vez que pude. Diego era lo más cercano a un familiar para mí, además de ser un compañero.
En uno de esos bares conoció a la Gina Orlandini, una rubia descendiente de tanos. Tenía la piel muy blanca, pechos generosos, una cola de modelo de cerveza, y piernas que cortaban el aliento. Muy metida en el rollo de los pitos, por ahí también congeniaron.
Ella se enamoró de su voz y sus canciones, y se lo llevó a vivir a la casa en la que vivía con su abuela viuda, en Banfield. El problema fue con esa Nona, una señora que desde el principio no quiso saber nada de ese chileno desarrapado y juerguista, recriminaba a su hija por tenerlo de pareja. Por lo que me contaba Diego, cuando lográbamos reunirnos a conversar en torno unas copas, al principio le aguantó a la señora sus malas caras, los reproches por las llegadas tarde y los despertares con tufo, todo era soportable a cambio de estar con Gina. «Cuando estamos tirando se me borra el mundo, el Golpe de Estado, los bares y hasta la guitarra, es más, en esos momentos si la Gina desapareciera, vendería hasta la guitarra para recuperarla». Esta declaración podría parecer denigrante, equipararla con un instrumento musical…, pero es que para Diego su guitarra, además de ser su único patrimonio, era la razón de ser, su manera de formar parte del mundo.
Bebía y fumaba con la misma pasión que ponía en el canto, y eso podría explicar su reacción con la Nona, aquel día en que no aguantó uno de sus sermones por llegar tarde a la casa. Animado por el licor y los pitos consumidos durante su actuación previa, tomó la guitarra desde el diapasón, dispuesto a golpearla en la cabeza. Cuentan que la señora mostró una agilidad impresionante para esquivarlo y huir a la calle. Parte del vecindario vio la persecución, la escucharon pidiendo auxilio a gritos, perseguida por mi amigo con la guitarra en ristre, proclamando a los cuatro vientos que mataría a la vieja, que ya no la soportaba con sus retahílas.
Afortunadamente lo detuvieron antes de que la alcanzara. No soy pacato con el trago y las drogas, pero ese no era mi amigo, tenía que hacer algo por él.
No se salvó de la expulsión de la casa. Gina podía estar de acuerdo en que su abuela rompía un poco las pelotas, pero entender que su pareja quisiera pegarle, era otra cosa.
Entonces tuve al Diego refugiado en mi casa por un par de semanas. Yo sabía que Milena difícilmente permitiría más tiempo que ese. Por suerte se comenzó a vislumbrar una posibilidad de que Gina lo perdonara, pero había que satisfacer las condiciones impuestas por la suegra: además de las disculpas, Parro tenía que sentar cabeza, ordenar sus horarios y buscar un empleo decente con el que pudiera contribuir a los gastos de la casa.
Todo esto coincidió con la necesidad de contratar un ayudante para el contador de la empresa de exportaciones en la que yo trabajaba. Aseguré que mi amigo tenía estudios incompletos de auditoría, truncados por el golpe militar, lo que era totalmente falso.
Bajo estas auspiciosas noticias de empleo, Diego se animó a ir a la casa de Gina a ofrecer disculpas. Lo admitieron como al hijo pródigo, y al día siguiente yo tomé el tren, para ir a buscarlo y acompañarle en la entrevista. Le llevaba, además, de regalo, un terno gris, y una corbata a tono.
Luego de conversar un rato con ellas, y contarles sobre la buena marcha de la empresa que acogería a Parro, mientras él se vestía, por primera vez en su vida con un traje formal, las tranquilicé con mis buenos augurios sobre esta nueva etapa en la vida de mi amigo, en la que sumaría a sus dotes artísticas (que yo sugería que no debiesen ser abandonadas) el desarrollo de su potencial como administrador en una empresa bien establecida.
Me impresioné al verlo salir de una habitación disfrazado de ejecutivo y con los cabellos crespos artificialmente estirados con gomina. Incluso caminaba con dificultad, era como si lo hubiesen bañado con engrudo. Sus ojos entristecidos coronando su narizota le daban un toque tragicómico.
Partí con él caminando hacia la estación de trenes, despedidos por las sonrisas afectuosas de Gina y su abuela.
Ya sentados en el vagón comencé a preocuparme por lo que estábamos haciendo, lo observé, sentado junto a la ventana, contemplando los campos que pasaban ante nuestra vista con sus ojos brillosos, casi a punto de llorar. Traté de darle ánimo:
—¿Tú crees que esto del empleo va a significar que nunca más cantes? Estás equivocado, ¿Piensas que va a cambiar por completo tu forma de vida? —Me miró de una forma que yo interpreté como que eso era exactamente lo que pensaba—. No, Diego, sólo que la mayor parte del día andarás vestido así, sin tus chalecos de lana, ponchos y sin pantalones de mezclilla deslavados, te va a cambiar solo la apariencia, nadie te cambiará a ti.
—Mmm. Creo que tienes razón, Omar, quizás pueda seguir cantando de vez en cuando, los fines de semana no más, claro, porque entre semana una noche de actuación y farra significaría no llegar al otro día al trabajo.
—Claro, lo otro que va a cambiar es tu ritmo de vida, esto de vivir de noche y dormir de día tendrá que ir quedando, como tú dices, para los fines de semana, los viernes y los sábados supongo.
—Sí, todo sea por la Gina.
—Eso, verás que no te vas a arrepentir, en un rato más tendrás la entrevista con el gerente, y de ahí adelante, con mi ayuda, una pega en la que no necesitas mucho más que las operaciones matemáticas básicas, y a fin de mes te espera su buen billetito.
—Me tendré que ir acostumbrando a esta ropa de momios, como que me ahoga un poco…
Lo contemplé un rato, sin decirle nada, tuve conciencia de lo asfixiado que se sentía. Tomé su corbata y se la desanudé de un tirón, la hice un rollo y la lancé por la ventana.
—Estamos puro hueveando, Diego, tú no eres para esto, bajémonos en la siguiente estación y nos vamos al primer bar que pillemos.
La felicidad que irradió su rostro compensaba todas las pellejerías que seguramente le esperarían más adelante.
El regreso
El fracaso de la incorporación de Diego como colega, llevó a una nueva expulsión por parte de la Nona, aunque esta vez Gina se fue con él. Malvivieron en algunas pocilgas durante algunos meses, hasta que ella se cansó de las tribulaciones y se largó con otro.
Cuando lo supe pensé que mi amigo podría estar derrumbado, así que partí en tren a Banfield dispuesto a rastrearlo por los bares, pero al descender me lo encontré, muy sobrio, ahí mismo en la estación, conversando con un compatriota exiliado, un bigotón al que ubicaba de vista, era uno de los dirigentes del partido.
Al verme, Diego hizo señas de que lo esperara un ratito. Más tarde, mientras almorzábamos en un café de la zona, me explicó los pasos en los que andaba:
—Regreso a Chile, amigo.
—¿Estás loco?, la cosa no ha mejorado ni un pelo, siguen matando, incluso más que al principio.
—Sí, pero voy a entrar clandestino, por eso estaba con el compañero Bigote.
—Puchas, pero igual me parece peligrosísimo, si el partido tuviera tan bien organizado un aparato clandestino, ¿cómo es que sigue cayendo tanta gente?
—¿Te olvidas para qué nos vinimos a Argentina? Era para sumarnos a un ejército que nunca existió, luego me dediqué a chupar como carretonero, no veníamos a eso… me estoy perdiendo acá… pero ahora hay una posibilidad de comenzar a rearmar algo allá, en el interior del país, algo más que actos solidarios y ventas de empanadas.
—Pero, Diego, ¿qué vas a aportar tú?, lo tuyo es el canto.
—Bueno, eso también se necesita, además falta gente para todo, el más burro puede ayudar con algo.
Se produjo un silencio, lo observé masticando tranquilo su postre de peras al jugo.
—Oye ¿no será que andas despechado con la Gina y por eso te las quieres dar de héroe?
—No, antes de que se fuera la tana yo ya andaba con otra, claro que tampoco me entusiasmé con esa. ¿Sabes, Omar?, echo mucho de menos, así de simple.
—Pero cómo vas a arriesgar la vida por pura nostalgia.
—Igual la arriesgo aquí, me puedo morir de cirrosis, o en un accidente, ¿te has dado cuenta de que antes del golpe no tomaba tanto?… echo de menos, acá no se ve la cordillera, y cuando la vimos desde este lado… ¿te diste cuenta de que era más pelada, con menos bosque?
—Estás idealizando.
—No sé, igual me voy, viejo, está decidido.
Diego y un grupo de compañeros retornaron en abril de 1975. No supe de él ni de los otros compañeros por meses. Hasta un día en que llegué a la casa y me encontré a Milena con el rostro descompuesto. Llorando me pasó un diario que reproducía una noticia de la prensa chilena. «Identificados 60 miristas asesinados», se citaba además a otro pasquín del mismo grupo titulando: «Exterminan a miristas como ratas». Diego no era del MIR, pero aparecía en la lista, esa militancia era tan falsa como todo el resto de la «noticia» que nos detallaba cómo más de cien compatriotas buscados por el régimen, se habrían masacrado entre ellos, en territorio argentino.
Para cerrar esta historia, en un apretado resumen de lo que vino después; nunca se encontró el cuerpo de Diego, ni en Chile ni acá. Me volví a topar alguna vez con Gina y estaba transformada en una matrona bastante obesa. Me separé de Milena poco tiempo después, formé otra familia, seguí apoyando al partido desde Argentina, pero cada vez más decidido a no regresar a mi país.
En una época más reciente, con la vuelta a la democracia en esa delgada nación, retomé mi interés por un tiempo. Esperé investigaciones, identificación de los asesinos y sanciones a los responsables de la muerte de mi amigo, y de tantos otros. Viajé a presentar una querella e iniciar un proceso por Diego, pero todo se enredó en la parsimoniosa maraña judicial y en las negociaciones de los nuevos dirigentes políticos con los militares parapetados en el miedo de los nuevos gobernantes.
Esperé el cierre de ese periódico infame que se hizo cómplice del asesinato de Diego, y de un montaje planeado por la dirección de inteligencia de los uniformados, tuve expectativas de que al menos se procesara a ese diario, o a su dueño.
Nada de eso ocurrió. Y fueron muriendo mis deseos de regresar. Mi país no es ese que los milicos le regala ron a las élites, quizás es aquel otro con bosques sureños y guitarras, por el cual sigo brindando con Diego Parro, apuntando con mi copa hacia el cielo. Me hace falta mi amigo en el sur de Chile, y en cada bar de Banfield.
[i] Publicado originalmente en el libro “¿Veremos el sol mañana?”. Editorial Espora, 2023.
[ii] Eduardo Contreras Villablanca. Nació en 1964 en Chillán, Chile. Vivió en el exilio entre 1973 y 1983. Estudió ingeniería en la Universidad de Chile y participó en el movimiento estudiantil contra la dictadura entre 1984 y 1990. Es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde 1996. Miembro del taller literario del escritor Poli Délano desde el año 2007. Luego de la muerte del maestro y escritor, en agosto del año 2017, asume la dirección de ese Taller, hasta la fecha. Es miembro de corporación “Letras de Chile”, y de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH). Ha publicado cuatro novelas (la más reciente Estación Yungay, en coautoría con Cecilia Aravena Zúñiga, Espora – Rhinoceros, 2020) y cuatro libros de cuentos (el más reciente ¿Veremos el sol mañana? Espora, 2024). Más de treinta de sus cuentos y otros tantos microcuentos han sido incluidos en diversas revistas y antologías. También publica reseñas y críticas de libros en revistas digitales y en el periódico electrónico El Mostrador.