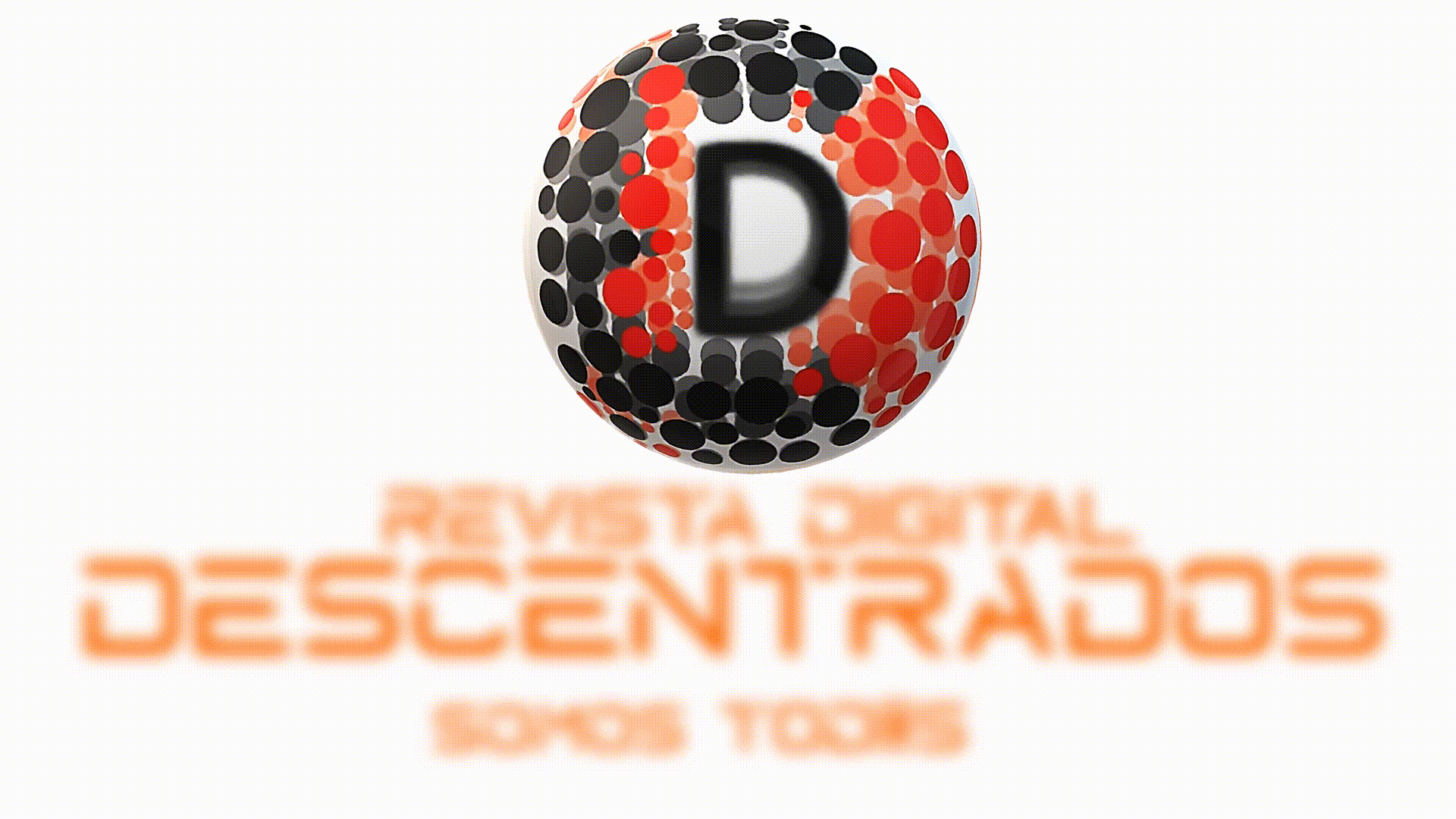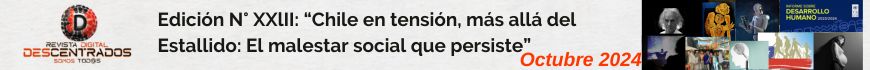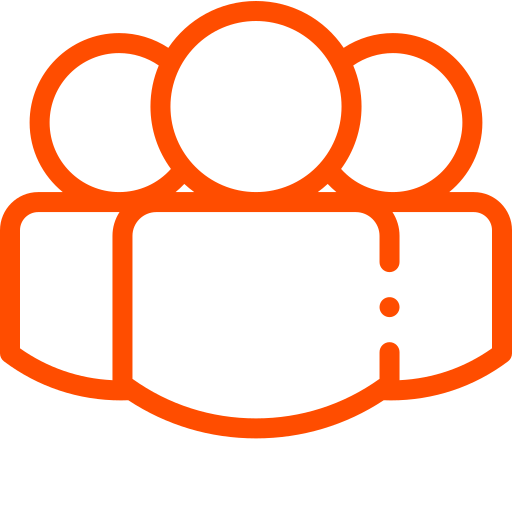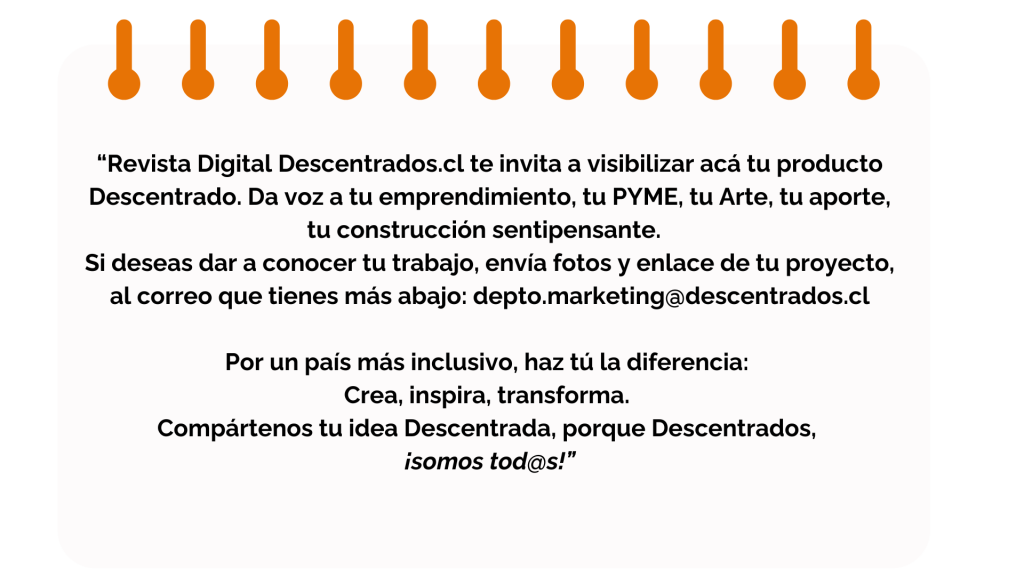Por Eduardo Contreras Villablanca12
Fue un abrazo largo y estrecho,
donde ambos sollozamos y reímos en el hombro del otro,
un abrazo que nos indemnizó por treinta y un años.
«Después de treinta años». Diego Muñoz Valenzuela.
—Tienes que venir, Santiago, ustedes fueron muy amigos con Gerardo, y ya van décadas que no se ven, ya pues, viejito querido —decía el Chico Loaiza a través del bluetooth de mi Renault Captur.
Hasta última hora no me decidía a ir al encuentro de la generación egresada en 1964 del Liceo de hombres. Seguro que iba Gerardo, que no estuvo en ninguna de las juntas anteriores, él llevaba años viviendo en Concepción. Allá se había ido a fines de los ochenta a trabajar en Bellavista Oveja Tomé; el año 2008 jubiló, justo antes de que liquidaran la empresa.
—Es complicado… —le respondí a Loaiza, dejando en al aire mis preguntas, mis temores.
—También va a estar el Pepe Faúndez —dijo el Chico.
—Él se fue a Paraguay, ¿no? —consulté.
—Sí, viejo, partió para Asunción hacia fines de la dictadura. Dos grandes amigos de esa época que cuesta olvidar. La etapa de los catorce a los dieciocho años siempre marca, y a nosotros aún más, Santiago ¡Porque puchas que estaba revuelta la cosa en los años 60!
Me quedé un rato en silencio, recordando los días del Liceo, las jaranas y las chuchocas políticas en las que nos habíamos embarcado casi todos, especialmente Gerardo, Alberto y yo. El Flaco Gerardo, mi mejor amigo, tantas cosas que vivimos juntos y después tantas dudas…
—OK, amigo. Nos vemos allá —le dije finalmente, algo nervioso.
La asistencia de Faúndez y sobre todo la de Gerardo, me había resuelto esa tarde a tomar por Irarrázaval a la salida de mi trabajo en el diario y luego doblar al norte por calle Chile España, hacia el restaurante Caminito. Décadas sin ver al Flaco, aunque siempre me mantuve informado de su vida.
Fui casi el último en llegar. Me recibió el inconfundible olor a bife chorizo que emanaba de la tremenda parrilla ubicada al fondo del salón. Divisé a los amigos en el largo corredor del lado derecho, ahí estaban escoltados por cuadros con caricaturas de actrices y actores famosos que decoraban las paredes. Todos ya trinchaban sus filetes, lomos vetados o entrecots. El albo mantel de la mesa exhibía numerosas botellas de tinto y copas. Al Flaco Gerardo lo reconocí al tiro, seguía con la misma contextura delgada y aspecto juvenil, su rostro alargado por el mentón, las cejas gruesas, pero su testa contaba con hartos pelos de menos y canas de más y la curvatura en la panza era como la que casi todos exhibíamos. Justo estaba hablando él, mientras miraba a los otros cinco compañeros. Al verme se levantó y caminó hacia mí con los brazos abiertos y una tremenda sonrisa. Me abrazó fuerte y luego quedamos observando nuestros rostros.
—Ya, suéltense, no se vayan a enamorar ahora los huevones —dijo el Chico Loaiza, y alguien le espetó que su comentario era inapropiado, mientras seguíamos entrelazados al Chico le llovieron pullas y amenazas de funas.
— Qué bueno que viniste, Santiago —me dijo Gerardo con los ojos algo vidriosos, y mientras regresaba a su asiento, yo me encaminé al otro lado de la mesa, justo frente a él. En el trayecto alguien le pidió que retomara la historia de su detención el día del Golpe de Estado.
—¿Saben, cabros? —retomó él mientras se sentaba—. Aún tengo pesadillas en que se me aparecen los días del Estadio Nacional. Los milicos nos daban duro, ¡putas que nos daban duro! Para ellos, haber trabajado en una Junta de Abastecimiento y Precios, nuestras famosas JAP, era casi lo mismo que militar en el MIR y asaltar un banco, ¿o no, Alberto?
El Negro Alberto, sentado a su izquierda, asintió con la cabeza, guardó silencio un rato, y luego se debe haber dado cuenta que el Flaco le estaba haciendo un pase para que metiera baza en el asunto, porque después de terminarse el tinto que quedaba en su copa, agregó:
—Más encima hacía mucho frío todavía en las noches de septiembre de ese año y aún no llegaban las frazadas que algunas organizaciones humanitarias empezaron a enviarnos. Menos mal que a mí me largaron a las dos semanas. A ti te tocó más pesado —concluyó dándole unas palmadas en la espalda a Gerardo y llenó nuevamente su copa.
En ese momento me perdí de alguna pregunta que le hicieron, porque un garzón se acercó a tomar mi pedido. Luego de encargar un pisco sour y un lomo en salsa roquefort, retomé el hilo de la conversación de mis compañeros.
—Bueno —decía Gerardo—. A mí de estos temas no me gusta hablar, y he pasado años sin hacerlo, ni con mi familia… Pero ustedes me preguntaron, y la verdad, es que en este grupo me siento cómodo… Hacía frío, como dice Alberto. Pero más que tiritar en las gradas por lo delgado de mi chaleco, a mí los escalofríos me venían cuando entraba el hombrón encapuchado…
—Viejo, ¿ese no era el que señalaba a los que tenían que torturar o matar? —preguntó el Chico Loaiza. Siempre había sido un poco despistado, y por lejos el menos metido en política. Y quizás era el más querendón del grupo, el Chico había sido el de la idea de los encuentros semestrales.
—Sí, ese era —dijo el Gálvez— a los que él apuntaba, se los llevaban, o los ejecutaban ahí mismo. De la que se salvó Alberto… y sobre todo Gerardo.
En ese momento, no pude evitar hacerle al Flaco la pregunta que por décadas me dio vueltas. Casi la vomité.
—Los milicos se cargaron a gente que tenía menos rango que tú en la DIRINCO. Es casi un milagro que te hayas salvado.
Gerardo se puso muy serio, se echó hacia atrás, sus ojos marrones me miraron fijo. Luego carraspeó, como para aclararse la voz, no sé si estaba emocionado o molesto, igual me llevaban ventaja con los tragos, y ahí todos nos ponemos más sentimentales.
—Por décadas me he preguntado eso —soltó luego de un silencio que se me hizo largo—, ¿por qué sobreviví?
—Suspiró y negó con la cabeza—. Nunca me sacaron del Estadio Nacional para llevarme a campos de concentración, como a muchos compañeros y compañeras que luego fueron ejecutados o desaparecidos.
A mediados de noviembre me sacaron de la celda y me dijeron que a fines de ese mes me podía ir a la casa…Claramente alguien me salvó, no debería haber salido vivo de ahí, de los que trabajaban a mi cargo, a tres los mataron…
Mi pensamiento recurrente una vez más pasó por mi cabeza. ¿Lo habrían salvado?, ¿o se habría salvado él mismo?, ¿a qué costo?
—¿Y tienes alguna idea de quién te ayudó? —preguntó el Negro Alberto.
—Investigué el tema —respondió Gerardo—. Yo tenía una sospecha, ¿se acuerdan de que paralelo a mi trabajo en la DIRINCO y las JAP fui dirigente del Colo Colo?
—¡De veras! —exclamé—. No recordaba esa faceta tuya.
Varios murmuraron, y algunos hinchas de la Universidad de Chile, como el Gálvez, le reclamaron, así que traté de poner orden.
—¡Ya déjense de alegar por leseras! Lo que importa acá no son los clubes de fútbol favoritos de cada uno, sino por qué salvaron a Gerardo —y continué mirándolo a él—. No me digas que algún milico jefe del recinto era hincha también.
—Pues te lo digo, Santiago —replicó el Flaco Gerardo, y continuó su relato mirándome—. Identifiqué a uno de los conscriptos que nos vigilaba desde las gradas, era un conocido de mi barrio…
—Tú, en esa época, ¿no vivías casi en las afueras de Santiago por el sur, en lo que hoy es la comuna de La Florida? —interrumpió el Guantón Osorio, buen chato pero famoso por lo corto de palabras, creo que fue la única vez que intervino en toda la velada.
—Así es —continuó el Flaco—, él y yo vivíamos por esos lados. A este hombre, fanático del Colo Colo, igual que yo, le decían el Lenteja, por la lentitud que mostraba en las pichangas.
—Ese fue el mejor Colo Colo de todos los tiempos, el de la época de Chamaco Valdés, Garrido, Caszely y… —balbuceó el Poroto Larrea, con la lengua ya algo estropajosa. El Larrea llevaba años de una relación conflictiva con el trago, por decirlo con elegancia. Yo a esas alturas lo único que quería era saber cómo Gerardo había salvado su vida, así que corté al Poroto y alcé la voz.
—¡Ya pues! ¡Dejen hablar a Gerardo, yo al menos, y creo que varios acá, no lo veo hace más de cuarenta años, y me gustaría conocer su historia, cómo salió adelante, quién le salvó la vida, quiero saber todo!
—No te enojes, Santiago, no es para tanto —dijo Gerardo con una sonrisa que distendió el ambiente. Luego continuó—. Bueno, yo me las arreglaba en los casi nulos tiempos libres que me dejaba la DIRINCO, para dedicarle horas a las divisiones inferiores de Colo Colo, en las que colaboraba, principalmente en la parte organizativa. Y el Lenteja apoyaba en los entrenamientos, si bien el tipo era lento, tenía manejo de las tácticas y estrategias futboleras. Él y yo éramos de los más puntuales en las reuniones y en las actividades. La colaboración incesante de Lenteja con el club deportivo solo terminó cuando fue convocado a hacer el servicio militar. Eso debió ser en la época del Tancazo, es decir, poco antes del Golpe… Yo estaba seguro de que ese «pelado» que me miraba con cara de pena desde las graderías del estadio, cuando nos sacaban a la cancha, era el Lenteja. Como tesorero y secretario del club, no había olvidado su nombre, Leandro Aravena. Un día escuché que un oficial lo gritoneaba llamándolo por su apellido, Aravena, lo oí clarito. Ahí confirmé que era él.
—Pero un pelado, reclutado hacía pocos meses para el servicio militar, no tenía ningún poder para sacarte de ahí, creo yo —acotó el Negro Alberto.
—Lo mismo pensé —retomó el Flaco Gerardo—, desde el día en que me llamaron por altoparlante y soltaron de sopetón que me podía ir, me puse a pensar en eso. Camino a casa iba rumiando el tema, ¿quizá en los pocos meses que llevaba el Lenteja hizo amistad con algún oficial que sí pudiera tomar decisiones?, ¿uno que también fuera colocolino?, ¿quizá apelando a la mística y el compañerismo del club?, ¿y qué tal si al Aravena le daban pegas administrativas en el estadio y aprovechando eso movió o adulteró papeles para que yo saliera libre?
—Jugado el tipo, si es que hizo cualquiera de esas cosas —terció el Gálvez.
—Así es —siguió Gerardo—. Por eso mismo dejé pasar un buen tiempo antes de tomar contacto. Me pasaba películas, ¿y si algún jefazo estuviera sospechando de una movida de él para salvarme?, a lo mejor acercarme al Lenteja Aravena podía ser perjudicial para él, en lugar de agradecerle, capaz que lo que podía lograr era puro cagarlo. —Levantó las manos hacia el techo como implorando perdón por un desaguisado que en realidad no había cometido—. Dejé pasar tres años antes de acercarme. —Se escucharon unos murmullos y exclamaciones—. Es que cuando el Lenteja terminó el servicio militar, a fines del 74, lo contrataron en FAMAE, un cargo humilde, como estafeta o algo así, pero como es una empresa del ejército, entonces seguí pensando que, si me acercaba a él, lo podía embarrar…
Si bien yo había librado, en esa época no me daban pega en ninguna parte, y me detenían por cualquier cosa que pasaba. En alguna lista negra estaba.
—¿No pensaste en irte al exilio? —consultó el Negro Alberto—, yo en tu lugar me hubiera ido.
Yo había pensado en lo mismo algunas veces, ¿por qué Gerardo no se fue después que lo soltaron?
—Lo pensé —respondió él—, pero justo poco antes del Golpe me había casado con la Nela, ella es muy apegada a su familia, y no quería irse por ningún motivo. Además, había muerto mi padre y me complicaba dejar a mi viejita sola con mi hermana…
Creo que el Flaco se anduvo emocionando en esa parte, con el recuerdo de su madre, luego tosió y volvió al tema.
—Bueno, cuando por amigos del Colo Colo supe que el Lenteja ya no trabajaba en FAMAE, le mandé un recado a través del nuevo tesorero del club del barrio, le pedí que fuera a hablar con los padres, el matrimonio Aravena. Para mi sorpresa, el propio Lenteja mandó recado de vuelta, diciendo que me esperaba ese fin de semana en esa casa.
—¡Oh! Aquí viene la mejor parte —exclamó el Poroto Larrea, que ya tenía la cara completamente colorada.
—Eso pensaba yo también —confirmó Gerardo—. Pero me llevé una sorpresa. El Lenteja y sus padres fueron muy cariñosos conmigo, pero Leandro Aravena me juró y re juró que no había tenido nada que ver con mi salida. «Yo era un pelado piñufla cagado de susto», me dijo. Lamentó no haber sido él quien me salvara… Supe que algunos chocolates y cigarros que me llegaron de vez en cuando, me los enviaba él. Pero hasta ahí no más había llegado su ayuda.
—¿Pero no será que le daba miedo confesarlo por lo que le podían hacer los milicos? —preguntó el Gálvez.
—También pensé en eso —replicó el Flaco—, pero ocurre que a principios de los 90 el Lenteja pasó por Concepción, y se quedó en mi casa. Ya estábamos en democracia… bueno, en eso que llamaron así. La cosa es que lo atrinqué… y quedamos en las mismas. Me volvió a jurar que él no tenía nada que ver. Es más, al calor de unos tragos se emocionó y me pidió disculpas por no haber hecho algo porque me liberaran. Me costó calmarlo, ¿qué podría haber hecho el pobre infeliz?
—Viejo, ¿quién cresta te salvó entonces? —preguntó el Chico Loaiza, mientras manoteaba hacia el mozo para pedir otra botella de vino.
El Flaco una vez más hizo el gesto de echarse atrás, como tomando aire. Me di cuenta de que lo miraba con el ceño fruncido. Sus ojos se cruzaron con los míos y desvié la vista. Salí a fumar a la calle. Cuando volví, él seguía con la palabra.
—¿Recuerdan con quien pololeaba antes de casarme con Nela? —preguntó Gerardo.
—¿Qué relación tiene eso? —contra pregunté. Hubo murmullos.
—¡Con la menor de las Urbina! —gritó el Gálvez, tan entusiasmado como si hubiera divisado tierra tras meses de navegación—. Me acuerdo bien, porque yo le hacía los puntos a la mayor, esa era la Patricia, tú anduviste con la Blanca… —Se quedó un rato pensando—.
¡Claro! El padre de ellas era un alto dirigente del Partido Nacional, bien facho el caballero.
—Exacto —corroboró el Flaco—, eso mismo pensé la primera vez que el Lenteja me dijo que él no había sido, la única otra posibilidad era por el lado de mi ex polola, pero era raro. Cuando terminamos con Blanquita, las cosas no quedaron nada bien. Además, yo nunca tuve mayor contacto con su padre, un par de veces conversé con él durante ese pololeo… Pero, de todas formas, por ahí por el año 1977 traté de retomar contacto con Blanca para averiguarlo…
—Huevón ¿Tu esposha, Nela, shupo que bushcabas a tu ex polola? —interrumpió balbuceante el Poroto Larrea, ya absolutamente ebrio.
En ese momento la conversación se interrumpió por la llegada de Pepe Faúndez. Todos nos pusimos de pie para abrazarlo. Llevaba recién un par de semanas en Chile, también había jubilado, en Paraguay.
Durante un buen rato se suspendió la historia del Flaco Gerardo. Mientras seguíamos comiendo y empinando el codo, nos pusimos al día sobre Faúndez. Su padre había sido socio de una empresa en Paraguay, por eso Pepe había partido para allá, luego de dar botes como ingeniero agrónomo en la época de la recesión de los 80. Después el recién llegado me comenzó a interrogar para ponerse al día respecto a mi vida, Gerardo también aportaba preguntas. Loaiza, Alberto, Gálvez, Osorio y Larrea, se tuvieron que repetir el plato con mi historia.
Les conté de mi cesantía desde el día siguiente al Golpe, por el cierre de la radio en la que trabajaba, de la fortuna de que mi militancia no fuera conocida, lo que me libró de la cárcel, y quizás de algo más, de mi partida a Argentina, donde formalicé mis estudios de periodismo y conocí a Milena, de mi regreso con ella, ya casados, a fines de los 70, como corresponsal de un diario argentino, de las pellejerías que había vuelto a pasar en los 90, con el retorno de la democracia y las políticas concertacionistas que dejaron morir a los medios independientes, del nacimiento de mis dos hijas, y de mi participación en la creación de un nuevo diario digital, que si bien no era líder en ese formato, permitía que sobreviviéramos mi socio y yo, y sobre todo, nos daba la posibilidad de informar de manera independiente.
Luego, entre todos, pusimos a Faúndez al día sobre la historia de la detención del Flaco Gerardo y las interrogantes respecto de su repentina liberación.
—Ya, viejo, te quedaste en que ibas a retomar contacto con tu ex polola —dijo el Chico Loaiza mirando a Gerardo—. ¿Y?
—Fue un lío eso —respondió el Flaco luego de empinarse al seco media copa de vino y dejarla sobre la mesa con tanta fuerza que temí que se quebrara—, ya vivíamos con Nela en Concepción. Le conté, ella entendió. Sabía que yo necesitaba saber quién cresta me había salvado. El problema no fue por ese lado…, fue la Blanca la que se puso complicada cuando la llamé por teléfono.
—¿Tenías su teléfono todavía? —pregunté.
—Recuerda que en esos años existían las guías de la CTC —respondió Gerardo—, su nombre y número estaban ahí… Era dictadura todavía, no podía preguntarle por teléfono, le propuse ir a verla a Santiago y ahí se pasó todo tipo de rollos. Me salió con el discurso de que era una mujer casada, con hijos, feliz con su matrimonio y la cacha de la espada, después me cortó.
—Además —acotó el Negro Alberto—, se debe haber asustado de que la llamara un comunista que había estado preso.
—Seguro —continuó el Flaco—, la cosa es que fueron meses para que decidiera juntarse conmigo. Una amiga común que también se había ido a Concepción, tuvo que interceder, ¿se acuerdan de la Lisa? —Murmullos de aprobación respondieron a su consulta—. Bueno, ella viajó a Santiago a ver a Blanca, se reunió con ella, y le adelantó el tema por el que yo quería hablarle.
—¡Puchas que te empeñaste en averiguar! —exclamó el Gálvez.
Su intervención coincidió con mis pensamientos. Tanto detalle sobre las investigaciones, con mucha gente involucrada en ellas —personas con quienes se podrían corroborar esos hechos—, la pasión contenida que se notaba en su relato… No podía haber inventado esas historias, y contarlas así… Todo era real, alguien lo había salvado. Tragué saliva, y siguiendo el ejemplo del Flaco, me tomé mi vino al seco. Durante años no quise acercarme a Gerardo y a su familia, si bien no hablé mal de él, lo evadí de todas las formas posibles. Ni siquiera a los compañeros que estaban hoy compartiendo la mesa les compartí mis dudas. Sentí un peso en el estómago…
—Nos juntamos en uno de los cafés del drugstore de Providencia —continuaba Gerardo mientras se rellenaba de nuevo su copa—. Ella llegó puntual. Voy a hacerla corta: me aseveró que jamás intercedió por mí, me dijo que desde que se había reunido con Lisa, hasta que se juntó conmigo, varias veces le preguntó a su padre si él por su cuenta habría hecho algo, y ese caballero invariablemente le contestaba que no, que por ningún motivo el habría usado sus influencias para sacarme, que, si yo había estado preso en el estadio, debió haber sido por muy buenas razones.
—Buena onda el caballero —ironizó el Gálvez—. ¿Y ella?, ¿ningún rollo con eso de no haber intercedido por ti?
—Ninguno —dijo el Flaco Gerardo luego de echarse un buen trago—, me dijo que le había dado pena cuando supo de mi detención, pero eso sería. Más allá de la pena no pasó.
—Linda familia, ¿ah? —dijo el Gálvez.
—Pero ¡¿quién chuchas te salvó entonces, viejito querido?! —gritó el Chico Loaiza.
Era la pregunta que todos nos hacíamos a esas alturas. Gerardo nos había traspasado el misterio que lo acosaba. El Flaco se despachó de nuevo un trago largo. Los ojos le brillaban
—¡Quién mierda me salvó! —gritó también, y golpeó la mesa—. Eso quisiera saber. ¿Por qué estoy vivo si a algunos que trabajaban conmigo los mataron? —Se puso de pie con su copa en la mano y nos miró—. Caro he tenido que pagar esa liberación. Muchos se alejaron, compañeros, amigos, entre ellos parte de los aquí presentes. —Hizo un círculo con la mano que sostenía la copa, luego movió la cabeza negando—. No delaté a nadie, no fue por eso que me liberaron…
—¡Nosotros no pensamos eso! —gritó alguien, quizás fue el Guantón Osorio. No me di vuelta a ver.
—Da lo mismo —dijo Gerardo, en un tono de voz más bajo. Se volvió a sentar, dejando caer su cabeza sobre la mesa cubriéndola con sus manos, luego lo vimos sacudirse por un sollozo.
Hubo un largo silencio. Nuestras miradas se entrecruzaban. Varios me miraron, sentí que me instaban a acercarme a Gerardo. Iba a hacerlo, pero entonces vimos a Faúndez que se levantaba de su asiento, caminó rápido hacia el Flaco, le echó un brazo sobre los hombros y lo estrechó. Otros nos pusimos de pie. Yo traspiraba frío, se me vino encima el sinsentido de los años de lejanía y desconfianzas. Reparé en que Pepe Faúndez le susurraba algo al oído al Flaco.
—¿En serio? —preguntó él levantando su cabeza hacia Pepe. Faúndez asintió. Gerardo nuevamente se levantó de su asiento sonriendo, con los ojos vidriosos—. Fue su padre, don Omar Faúndez —nos dijo mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de sus mejillas.
Una batahola de gestos y exclamaciones siguió a sus palabras, alguien aplaudió. Yo aproveché de llenar mi copa también y darme un buen trago del Syrah que me habían traído.
Luego alzando la voz le pedí a Pepe que nos contara la historia. De a poco todos volvimos
a nuestros asientos. El aludido observó al Flaco y alzó las cejas, como preguntando, Gerardo asintió, entonces Pepe Faúndez carraspeó y comenzó a hablar con su acento chileno paraguayo.
—Gerardo no lo sabía, yo mismo lo supe mucho después. Ahí tenés, uno piensa que los padres no le ocultan nada a uno, pero en mi caso, recién estando en Paraguay, hace unos diez años, supe por mi padre que él había estado muy enamorado de Gabriela, la madre del Flaco. Fueron pareja un tiempo, cuando eran adolescentes. Después pelearon y tiempo después Gabriela conoció al padre de Gerardo, y mi padre ingresó a la escuela de oficiales. Creo que entre ellos nunca volvieron a cruzar palabra.
—No me suena que se hayan visto alguna vez —dijo Gerardo—, al menos no desde que yo tengo recuerdos.
—Si supiste eso hace diez años, ¿por qué recién le cuentas al Flaco? —pregunté, pasándole la cuenta a Faúndez por mi alejamiento de Gerardo.
—Lo que yo supe fue solo lo del pololeo. ¿Viste? Lo de que mi padre haya liberado al Flaco es una conclusión a la que acabamos de llegar. Yo no tenía idea de que Gerardo llevaba años averiguando quién lo había liberado, es más, solo sabía que había estado detenido y que después de unos meses lo habían soltado, pero eso le ocurrió a mucha gente.
—¿Y cómo hizo tu padre para liberar al Flaco? —preguntó el Negro Alberto.
—Para el Golpe era el jefe del regimiento Buin, de la segunda división motorizada del ejército —respondió Faúndez.
—¿Puedes llamar a tu padre? —preguntó Gerardo—. Quiero hablar con él, es evidente que fue él, casi no se necesita confirmar, es más que nada para agradecerle.
Pepe Faúndez sacó su celular y comenzó a marcar, luego se lo extendió al Flaco. Todos nos quedamos de pie en completo silencio. El garzón que traía otra botella de vino por encargo de Pepe también tuvo la cautela de hacerlo silenciosamente.
—Ojalá te reconozca y no se pierda —le advirtió Pepe cuándo el Flaco ya caminaba hacia la entrada—, está iniciando un Alzheimer.
Gerardo salió a la calle con el teléfono en la oreja. De nuevo las voces se atropellaron, algunos se volvieron a levantar, yo entre ellos. El Poroto Larrea dio vuelta un par de copas de la mesa en la que se apoyó camino hacia el baño.
Luego de unos minutos vimos entrar de nuevo a Gerardo. Me pareció que su rostro resplandecía. Movió su cabeza asintiendo. Caminé hacia él por el pasillo, lo abracé fuerte, como no lo había hecho al llegar al restaurante, y ahí, cuando lo tenía bien apretado, le pedí con la garganta apretada, que me perdonara.
Me tomó de los hombros, y apartándome un poco me preguntó.
—¿Cuándo me vas a invitar a tu casa?, me quedaré una semana en la capital, y quiero conocer a Milena y a tus hijas.
- Eduardo Contreras Villablanca: Nació en 1964 en Chillán, Chile. Vivió en el exilio entre 1973 y 1983. Estudió ingeniería en la Universidad de Chile y participó en el movimiento estudiantil contra la dictadura entre 1984 y 1990. Es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde 1996. Miembro del taller literario del escritor Poli Délano desde el año 2007. Luego de la muerte del maestro y escritor, en agosto del año 2017, asume la dirección de ese Taller, hasta la fecha. Es miembro de corporación “Letras de Chile”, y de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH). Ha publicado cuatro novelas (la más reciente Estación Yungay, en coautoría con Cecilia Aravena Zúñiga, Espora – Rhinoceros, 2020) y cuatro libros de cuentos (el más reciente ¿Veremos el sol mañana? Espora, 2024). Más de treinta de sus cuentos y otros tantos microcuentos han sido incluidos en diversas revistas y antologías. También publica reseñas y críticas de libros en revistas digitales y en el periódico electrónico El Mostrador. ↩︎
- Publicado originalmente en la antología Martes negro (Espora, 2023), que reunió cuentos relativos al Golpe de Estado, en el contexto de los 50 años de esa trágica fecha. Luego fue incluido en ¿Veremos el sol mañana? (Espora, 2023). ↩︎