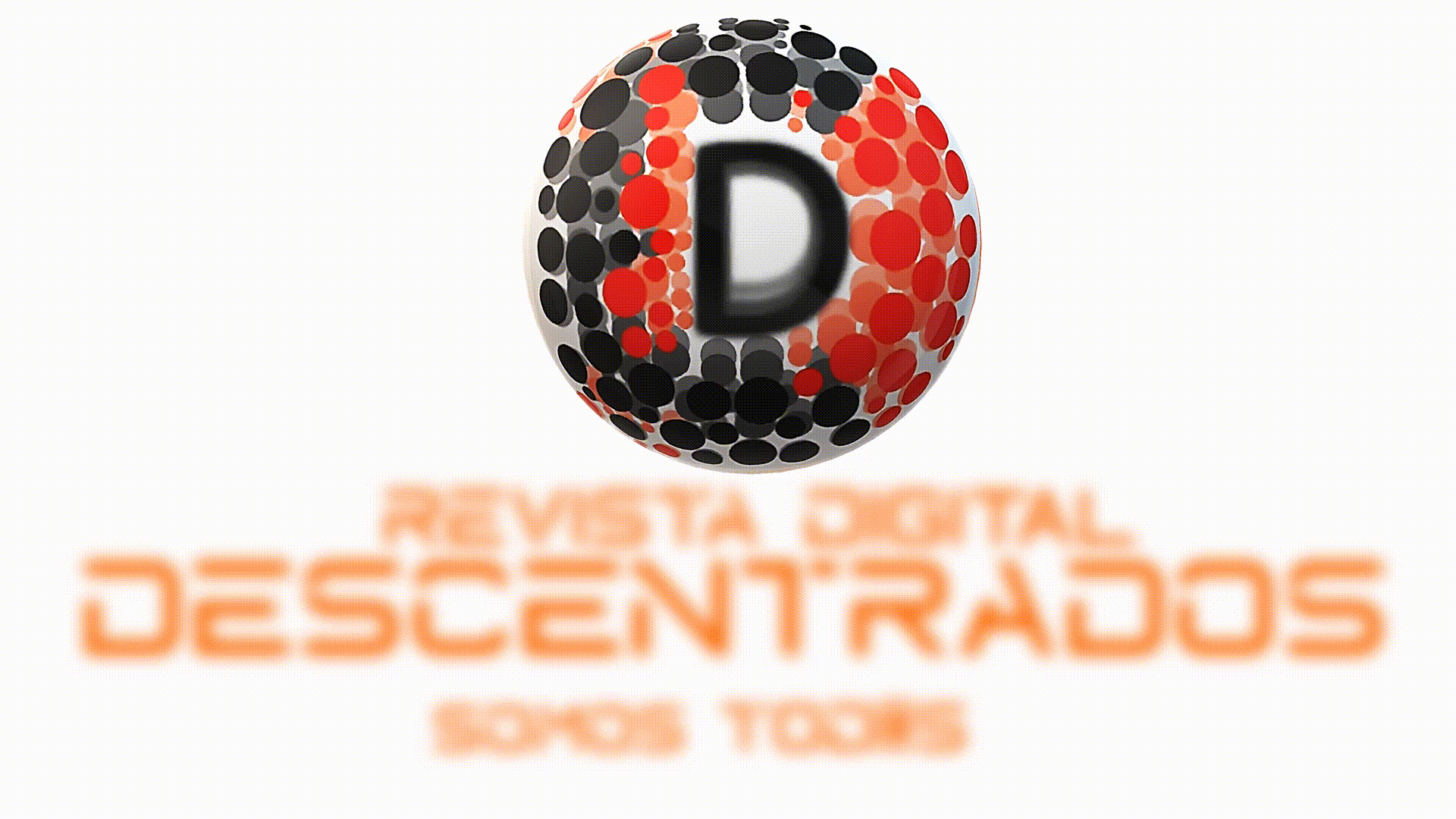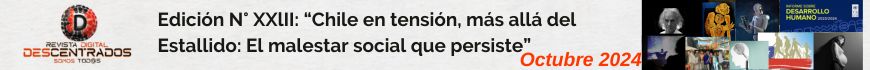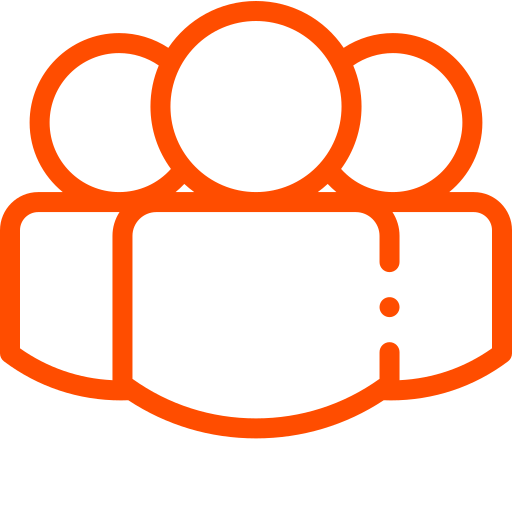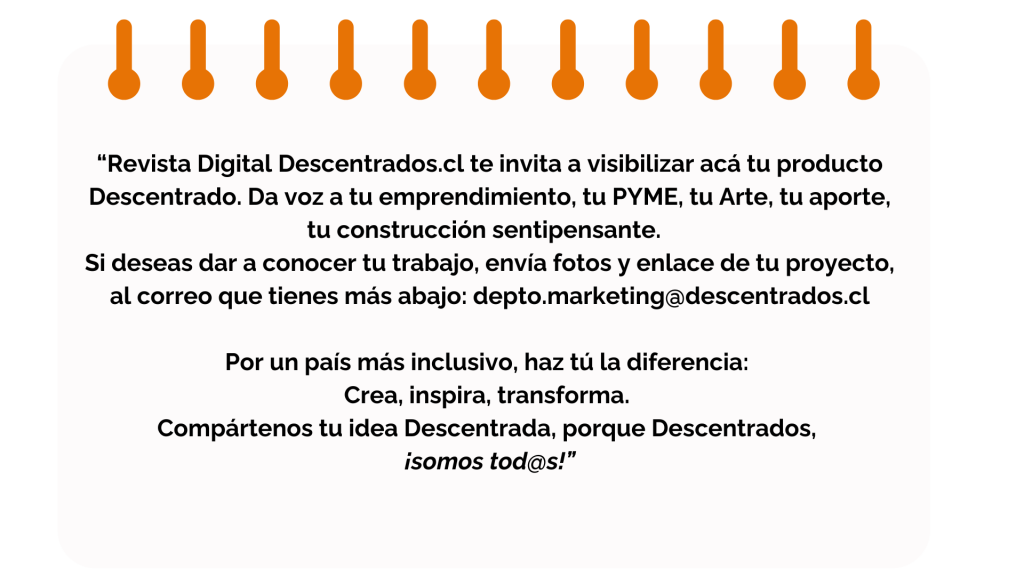Por Carla Núñez Matus
Psicóloga. Máster en psicología social y childhood studies. Educadora La Caleta.
La abrumadora ventaja obtenida por el candidato representante de la derecha política en las últimas elecciones presidenciales no puede leerse únicamente como un dato electoral. Es, ante todo, una interpelación profunda a nuestra sociedad. Abre preguntas complejas, incómodas y lejos de respuestas simples: ¿qué fue exactamente lo que se votó?, ¿qué esperan los habitantes de esta extensa y diversa tierra de este nuevo gobierno?, ¿y a qué estamos dispuestos a renunciar para satisfacer qué otras necesidades?
No se trata solo de un giro político, sino de una señal cultural. En escenarios de incertidumbre, crisis de seguridad, malestar económico o desconfianza institucional, muchas veces el voto se convierte en un refugio, en una búsqueda de orden, promesa de estabilidad o retorno a certezas conocidas. Pero esa búsqueda no es neutra: implica prioridades, silencios y, en ocasiones, retrocesos.
Los derechos sociales conquistados hasta ahora no han sido concesiones gratuitas ni regalos del poder. Han sido el resultado de décadas de luchas sociales, de organizaciones persistentes, de grupos históricamente invisibilizados que empujaron —una y otra vez— los límites de lo posible. Cada derecho reconocido encarna una disputa previa, un conflicto no resuelto sin costo. Por eso, cuando el péndulo político se mueve con fuerza hacia sectores más conservadores, el temor al retroceso no es paranoia: es memoria histórica.
Uno de los ámbitos donde este riesgo se vuelve especialmente evidente es el de las niñeces. Y es importante hablar de niñeces, en plural. Incluso el cuestionamiento reciente a este concepto —la insistencia en volver a hablar solo de “niños”, como si el lenguaje fuera un detalle menor— da cuenta de algo más profundo: el desmoronamiento de una apuesta política, cultural y ética por visibilizar la diversidad y multiplicidad de humanidades que habitan ese tramo etario de nuestra sociedad.
En Chile, demoramos más de treinta años en contar con una Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y un sistema institucional que, al menos en el plano normativo, se alineara con un principio fundamental: niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no meros objetos de protección o tutela. Ese cambio no fue sencillo. Supuso remover prácticas arraigadas, incomodar al mundo adulto, cuestionar relaciones de poder profundamente naturalizadas. Y aún hoy, su implementación es incompleta, frágil y llena de tensiones.
Sabemos que los cambios culturales son lentos. Cuesta mover estructuras, imaginarios, miedos. Por eso resulta verosímil —y legítimo— el temor a que estos avances puedan ser desandados. Lo hemos visto en la fuerza que han adquirido discursos y organizaciones como “No con mis hijos”, que dialogan directamente con sectores sociales conservadores, apelando al miedo, a la desinformación y a la idea de que ampliar derechos equivale a perder control. En ese marco, las niñeces aparecen nuevamente como territorio de disputa, más habladas que escuchadas, más defendidas que reconocidas.
La pregunta entonces se vuelve urgente: ¿cuál será el lugar de las niñeces en estos nuevos tiempos políticos? ¿Serán consideradas como actores relevantes dentro del proyecto de país o volverán a quedar relegadas a un lugar pasivo, subordinado, instrumental?
No parecen venir tiempos fáciles. Pero justamente por eso se vuelve imprescindible reanudar fuerzas. Acompañar a niños, niñas y adolescentes en su rol de sujetos políticos —no partidistas, sino ciudadanos— implica fortalecer su participación, abrir espacios reales de escucha, garantizar condiciones materiales y simbólicas para que ese ejercicio sea posible. Implica, también, que el mundo adulto asuma su responsabilidad sin caer en el autoritarismo ni en el miedo al cambio.
Lo que está en juego no es solo una política pública o una ley específica. Es la concepción misma de sociedad que queremos construir: una que se repliega frente a la diversidad y los derechos, o una que, aun en contextos adversos, decide no renunciar a los avances conquistados con tanto esfuerzo. La historia reciente nos recuerda que retroceder siempre es más fácil que avanzar. Resistir, en cambio, exige memoria, organización y convicción.