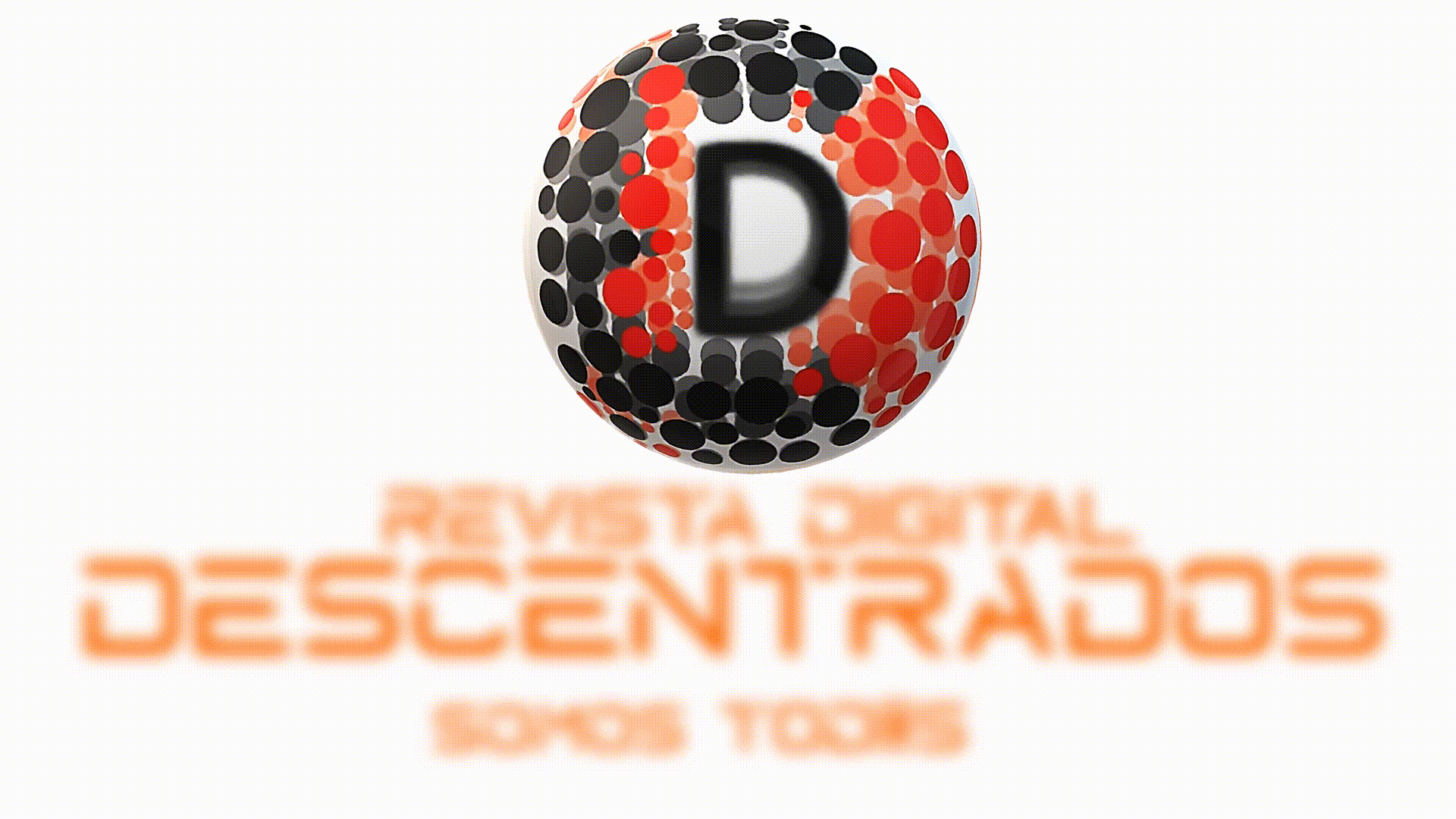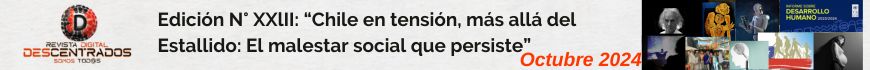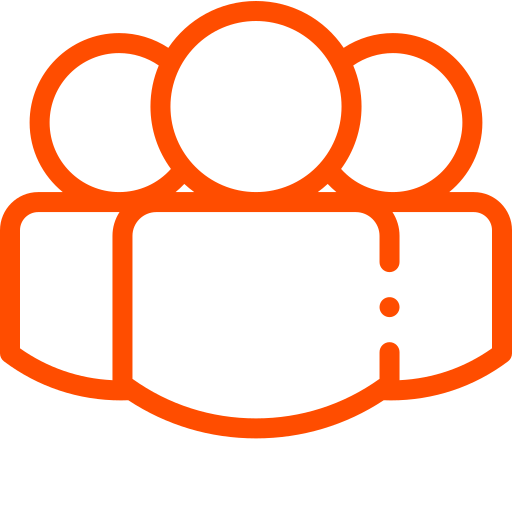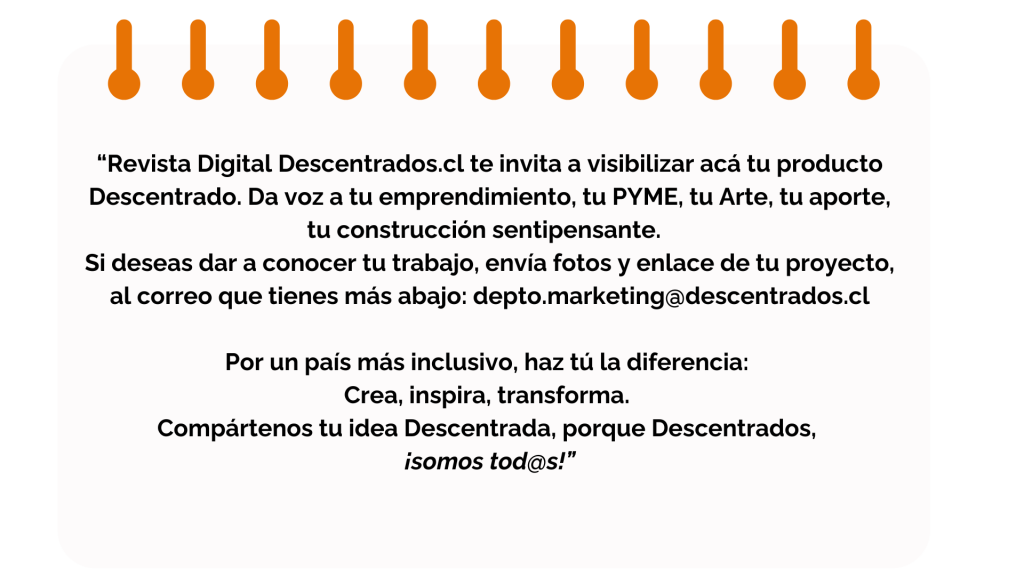Por Ricardo Álvarez
Sociólogo y docente voluntario en el preuniversitario José Carrasco Tapia, de la Universidad de Chile.
En el escenario político actual, marcado por una segunda vuelta presidencial polarizada, el temor se ha instalado como uno de los principales organizadores de la vida cotidiana. La incertidumbre ante un futuro económico y social inestable, sumada a la sensación de pérdida potencial de derechos, ha configurado un clima emocional donde la racionalidad cede paso a respuestas impulsivas.
En este marco, el miedo se convierte no solo en una experiencia subjetiva, sino en un instrumento político altamente eficaz para moldear comportamientos, orientar preferencias electorales y producir adhesiones aparentemente espontáneas. Como advierte Edward Bernays en La propaganda, el miedo es un recurso privilegiado para la manipulación de masas, pues opera directamente sobre las capas más vulnerables de la conciencia social Bernays (1928).
Chile no es ajeno a estos procesos. La ciudadanía ha sido interpelada por discursos que anuncian la inminente pérdida de libertades si un supuesto “enemigo ideológico” llega al poder. La caricaturización del comunismo como amenaza —aun cuando el país jamás ha experimentado un gobierno de esa orientación política— revela la potencia performativa de ciertos significados. Butler (1997) advierte que la performatividad opera mediante actos reiterados que producen como “real” aquello que originalmente es solo enunciación. Así, repetir que un candidato es “comunista”, aunque no lo sea, termina instalando un efecto de verdad que desborda los límites de la evidencia empírica. El resultado es una ciudadanía que vota motivada no por propuestas programáticas, sino por ficciones afectivas que se vuelven políticamente operativas.
En el caso de la candidatura de Jara, la reacción social evidencia esta lógica. Su adscripción programática a la centroizquierda ha sido desplazada por una construcción retórica que lo ubica en el extremo, asociándolo a una izquierda radicalizada inexistente en el panorama chileno contemporáneo. Esta operación discursiva no solo es falsa, sino profundamente peligrosa: alimenta un clima de polarización artificial donde la sospecha sustituye al debate informado. Más aún, la existencia de un “enemigo” así constituido habilita la adhesión automática a opciones de derecha que se presentan como salvaguardas del orden perdido. De este modo, la promesa de seguridad —convertida en fetiche político— adquiere una centralidad desproporcionada que eclipsa problemáticas estructurales como la desigualdad, la precarización laboral o el debilitamiento de las instituciones sociales.
El énfasis en la seguridad como eje movilizador no es casual. Como advierten varios estudios críticos sobre políticas securitarias, el discurso de la amenaza es un recurso fundamental para legitimar el aumento de facultades policiales y la expansión de lógicas de control social (Wacquant, 2009; Garland, 2001). En contextos donde la delincuencia se construye mediáticamente como epidemia, incluso cuando las cifras no respaldan tales percepciones, la ciudadanía tiende a aceptar la intensificación del poder coercitivo del Estado como si fuera una medida natural e inevitable. Desde esta perspectiva, la seguridad opera como llave discursiva para autorizar formas de gubernamentabilidad que erosionan derechos civiles bajo la apariencia de protegerlos.
La performatividad de estos discursos produce entonces efectos diferenciales al interior de la ciudadanía. En línea con Bourdieu, cuando se afirma que “la opinión pública no existe”, el autor denuncia que las encuestas y discursos hegemónicos fabrican una opinión uniforme que oculta las asimetrías sociales que condicionan la capacidad de los individuos para producir juicios autónomos Bourdieu (1981). En ese sentido, decir que “todos los votos valen lo mismo” es una afirmación normativa, pero no necesariamente una descripción sociológica. En la práctica, quienes acceden a información más compleja, a análisis críticos y a debate público plural cuentan con más herramientas para resistir discursos manipulativos. En contraste, los sectores expuestos de manera reiterada a marcos mediáticos sesgados —donde el miedo y el anticomunismo funcionan como categorías automáticas de interpretación— terminan votando desde la inseguridad emocional más que desde la evaluación política.
La desigual distribución de capacidades críticas y de acceso a información de calidad produce entonces una forma de desigualdad política que rara vez es tematizada. En este contexto, algunos votos están más determinados que otros por la repetición performativa de discursos instalados por los medios y las élites económicas. La demonización del socialismo, del marxismo o del comunismo —sin importar cuán alejadas estén estas categorías del programa real de los candidatos— opera como un dispositivo estratégico para orientar elecciones hacia proyectos conservadores que prometen estabilidad, orden y protección ante un enemigo imaginado. Se trata de un mecanismo histórico profundamente arraigado en Occidente, donde la fabricación del “peligro rojo” ha permitido justificar desde golpes de Estado hasta reformas represivas.
Chile, en plena segunda vuelta, vuelve a experimentar esta lógica. La fractura social no se expresa solo en el conflicto político explícito, sino también en la intimidad de las conversaciones familiares, en los lugares de trabajo y en la vida diaria. El miedo se filtra en los trayectos, en los consumos, en los vínculos y en la forma en que las personas proyectan su futuro. La incertidumbre se transforma en brújula electoral, generando un terreno fértil para decisiones de voto irracionales o apresuradas, donde la emocionalidad se impone al análisis estructural.
Es fundamental reconocer que este clima no es espontáneo; es producido. Como advierte Bernays, la manipulación moderna opera mediante dispositivos de persuasión que configuran marcos de interpretación condicionados (Bernays, 1928). En un escenario de alta fragilidad institucional y malestar social acumulado, estos mecanismos adquieren un poder excepcional. La ciudadanía queda atrapada entre la angustia por la pérdida de derechos y la promesa ilusoria de seguridad ofrecida por sectores que han hecho de la gestión del miedo su principal estrategia política.
De cara a la elección, el desafío no radica únicamente en elegir una opción programática, sino en preguntarse desde qué emociones se está votando. Un país que decide desde el miedo no avanza hacia mayor democracia, sino hacia formas más sofisticadas de control. La tarea urgente es reabrir espacios de discusión informada, desmontar ficciones ideológicas y recuperar una conversación pública menos colonizada por el pánico moral y más orientado a la comprensión crítica de los procesos sociales. Solo así será posible construir un futuro que no dependa de amenazas imaginarias, sino de proyectos colectivos capaces de resistir la manipulación y de reivindicar la política como ejercicio reflexivo y no como reacción al temor.
Referencias:
Bernays, E. (1928). Propaganda. New York: H. Liveright.
Bourdieu, P. (1992). La Opción Pública no existe. Debates en sociología, (17), 301-311.
Butler, J. (2021). Discurso excitable: una política de lo performativo. Routledge.
Garland, D. (2001). La cultura del control: Delincuencia y orden social en la sociedad contemporánea Oxford University Press.
Wacquant, L., y Wacquant, L. (2020). Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Duke University Press.