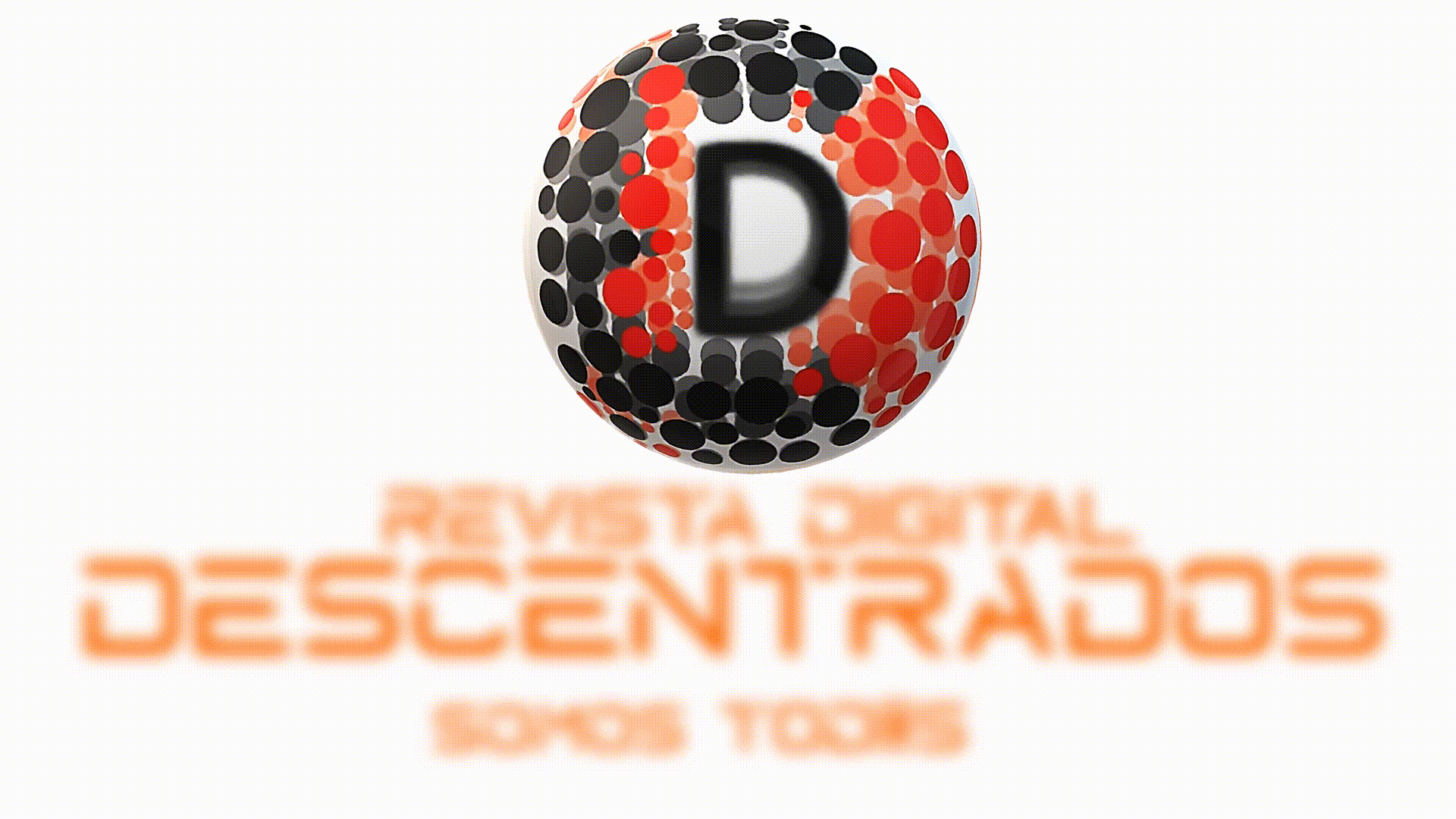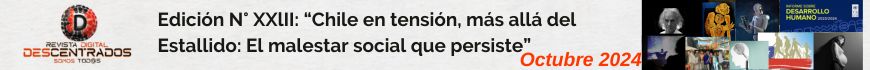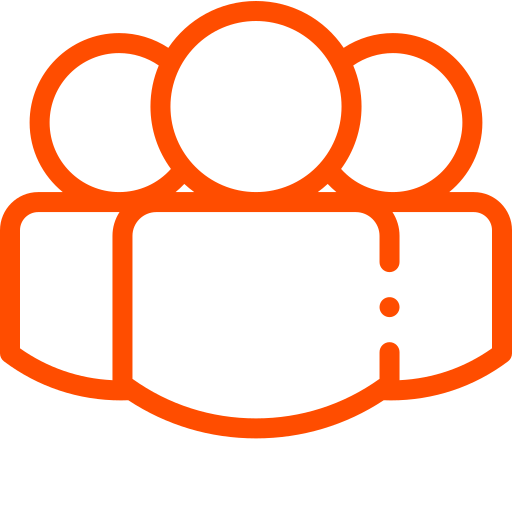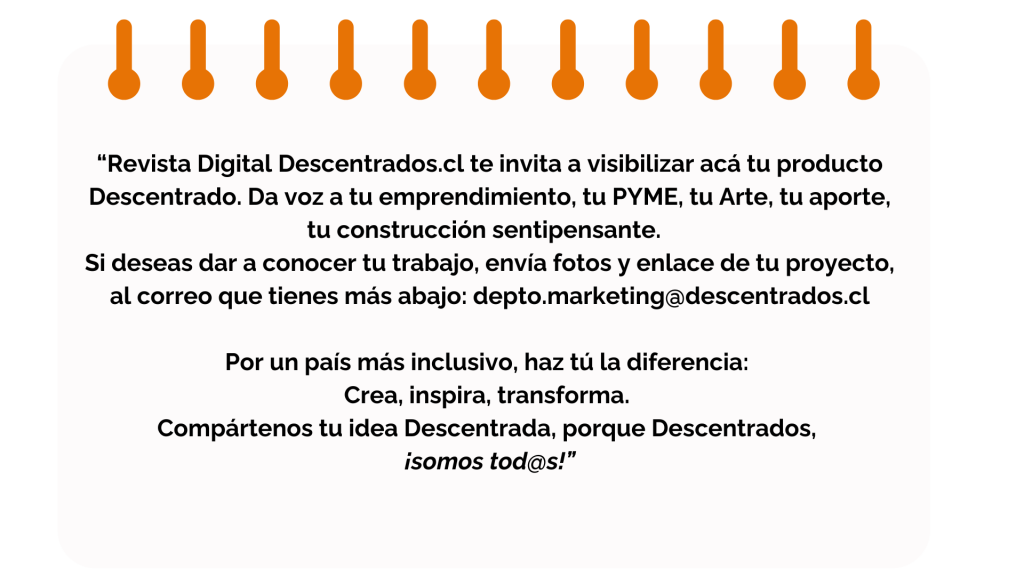Por Álvaro Quezada Sepúlveda
Profesor y Magíster en Filosofía, mención axiología y filosofía política, Universidad de Chile. Editor de Acta Bioethica y Anales del Instituto de Chile. Contacto: alvaroque@gmail.com
En el escenario político internacional surge inevitablemente la discusión sobre la autonomía de las naciones para regir sus destinos. El ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente y esposa, las amenazas y bravuconadas del presidente Trump, y otras bellezas similares que inundan nuestra agenda obligan a preguntar nuevamente si hay un respeto —si es que alguna vez lo hubo— por la autonomía de los países y su libertad para darse una determinada cultura y forma política. Para los norteamericanos, ellos son los “americanos” y el resto del continente solo gente de segundo orden, inferiores del “patio trasero”, indignos de un trato de iguales. El apuro por sobrevivir en esta jungla oculta una cruel verdad: una parte de la humanidad sigue, en este siglo XXI, tratando a la otra parte como inferior, como incapaz o, al menos, como discapacitada, y se siente autorizada a decirle cómo hacer las cosas.
De este modo, los líderes de estos países “líderes” insisten en conducir nuestros destinos a su maña y antojo: nos tratan como niños que requieren ser enseñados y conducidos. Pero lo más sorprendente es que muchos líderes de los países “no líderes” se sienten seguros y confiados de contar con la guía y protección de sus padres postizos, absolutamente satisfechos de esta condición.
Nos seduce la analogía con la figura del padre (madre). En todo ámbito del control político se usa y abusa de la metáfora del padre (padre de la patria, por ejemplo). “Soy tu padre, conozco lo que sucede y sé lo que te conviene: sé lo que mejor para ti”.
La vida singular se despega progresivamente de la matriz y se organiza de modo independiente, buscando un modo de ser original. La individuación es un desprenderse desde la unidad originaria que expulsa a la que vez que retiene. No deja ser por completo, de inmediato, sino que cuida y modela el nuevo ser como si fuera propio, como si aún fuera su propio ser.
El cuidado al se somete a un ser recién parido es extremo, dada la deficiencia de la especie, su poca capacidad para bastarse a sí misma. Pasan muchos años antes de que los cuidados y la intervención externa dejen de ser necesarios y el nuevo ser empiece a actuar de acuerdo con su voluntad.
La sociedad valora el rol del padre (madre) y el Estado castiga a los padres negligentes retirándoles la custodia de sus hijos. Ser buen padre (madre) es saber conducir a los hijos de acuerdo con las convenciones sociales, preocuparse por su sustento y cuidado material, pero también por su vida espiritual y moral. El padre pervive en el hijo hasta cuando éste decide vivir y decidir por sí mismo.
Los hijos experimentan inicialmente este paternalismo con una sensación de seguridad y confianza. No sabrían enfrentarse eficazmente con el mundo si no contaran con la guía de adultos responsables que les indiquen qué hacer y qué camino tomar. Por eso el hijo se siente seguro de la mano del padre, confía en sus decisiones y espera que actúe siempre en su beneficio.
El paternalismo en general se sostiene en la convicción de que hay quienes no pueden decidir por sí mismos, y requieren de otro experimentado que sí sepa hacerlo. Se discute acerca de quién tiene la sabiduría y experiencia para decidir por otros. A los padres —desde luego— les asiste el derecho —y la obligación— de velar por el bienestar de sus hijos. Pero, qué habría que decir de aquellos adultos que deciden por otros adultos o, peor aún, de unas naciones líderes que deciden por otras no líderes.
A toda autonomía precede una crisis de desprendimiento, separación de un todo original y existencia independiente. Como en la unidad de la familia, el adolescente quiere su independencia, pero a la vez sufre la separación de esa totalidad que lo sustenta y protege.
Al paternalismo le asusta la autonomía. Quiere saber qué piensan, dicen y hacen aquellos que controla. No permite que ellos decidan. Necesita saberlo, porque ignorarlo entraña riesgos para su dominio absoluto.
Pensemos, por ejemplo, en la medicina. La sociedad occidental debió constatar abusos y arbitrariedades antes decidir a favor de la autonomía del paciente. En el marco tradicional, el profesional de la salud sabe de medicina y decide lo que es bueno para el paciente (beneficencia), pero se olvida de que éste debe consentir lo que conviene a su cuerpo y a su existencia. Esta tensión permanente entre la opinión del experto que sabe y decide, y la del lego que ignora y acepta se da en todos los ámbitos, y se extiende, como no, a lo político. La tecnocracia es seductora para muchos, particularmente en el campo de la economía y las relaciones internacionales. No obstante, en las cuestiones políticas no basta saber y saber hacer, sino también entender qué es legítimo (justo).
La democracia representativa es, entre otras cosas, un procedimiento que consiste en delegar las decisiones propias en unos representantes elegidos para ese efecto. Una democracia representativa, unida además a un régimen presidencialista como el nuestro, también descansa en el supuesto de que ciertas personas —en este caso, el presidente y los legisladores— están capacitades para subrogar a los individuos y decidir lo que conviene para su bienestar (o lo que ellos consideran bueno).
Mientras, otros aspiran a descansar en las decisiones ajenas hasta muy entrada la adultez y a veces para toda la vida. Renuncian a hacerse cargo de sus problemas, no razonan ni analizan, ni menos deliberan y debaten, y recogen soluciones ajenas. Ciertos líderes, con el fin de granjearse favores y privilegios, prefieren sostenerse al alero de los poderosos, congraciándose con ellos. Sobran nombres.
Asusta, además, la cantidad de sistemas democráticos que, progresivamente, abrazan autocracias o regímenes autoritarios disfrazados de democracias. Obnubilados por el deseo de orden y “seguridad”, entregan su apoyo a quienes lo prometen, sin reparar en que, en ese acto, autorizan la imposición de medidas totalitarias. Renuncian a su libertad convencidos de que solo así se sentirán más seguros.
Y, paradoja, la educación oficial declara que su propósito es formar seres autónomos, con juicio crítico para adoptar decisiones propias, sin presiones ni amenazas externas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la práctica educativa se reduce a repetir memorísticamente, sin poner en duda lo expuesto ni obligar al alumno a descubrir por sí mismo. Muchos jóvenes y adultos prefieren las soluciones hechas, pegar lo que copian de experiencias ajenas. Estos mismos, que se integran a la vida activa y que, por carecer de herramientas críticas, son pasto fácil de embaucadores digitales, aprueban gustosos la emergencia de regímenes totalitarios y prefieren que sean éstos quienes ordenen su proyecto de vida.
La educación actual crea y cría borregos. Los borregos son buenos hijos y prefieren seguir al padre: a Pinochet, a Trump, a quien sea que les indique qué hacer, qué preferir y qué camino seguir.
En el ámbito cultural, los usos se estancan, las formas de vida se universalizan por decreto, las personas no tienen sino una fórmula que seguir, la creación se anquilosa, la producción intelectual se norma a sí misma. Pero el pensar no se detiene, la subjetividad subsiste, escondida pero pendiente, y espera el momento para filtrar su descontento. Tiene el privilegio de la intimidad que elige el momento oportuno para hacerse manifiesta. El pensar es necesario; su expresión social la dicta la contingencia.
Si educadores y comunicadores no repiensan su actividad ni están dispuestos a esforzarse por la formación de seres autónomos y críticos, se avecinan generaciones adoctrinadas, pendientes de sonar y resonar como las precedentes. Generaciones rebaño, sin esfuerzo por construir su propio proyecto de vida. Serán buenos hijos, deseoso de agradar a padres abusivos e inclementes.