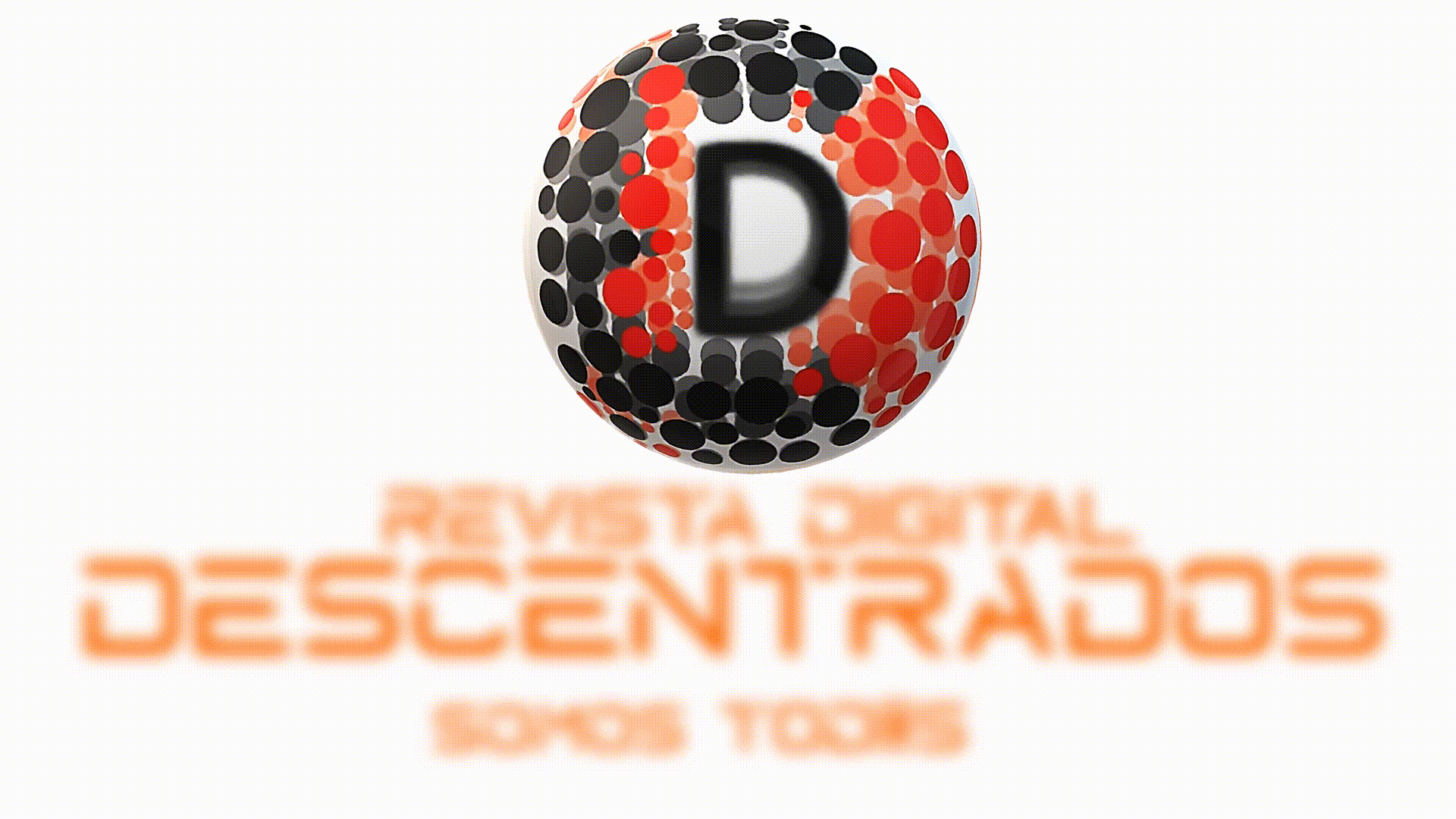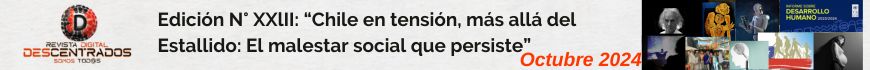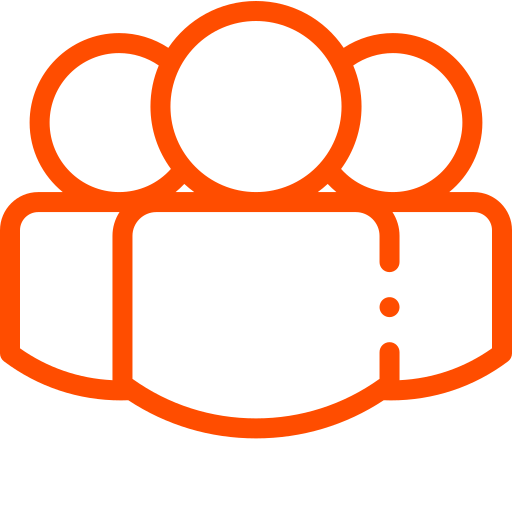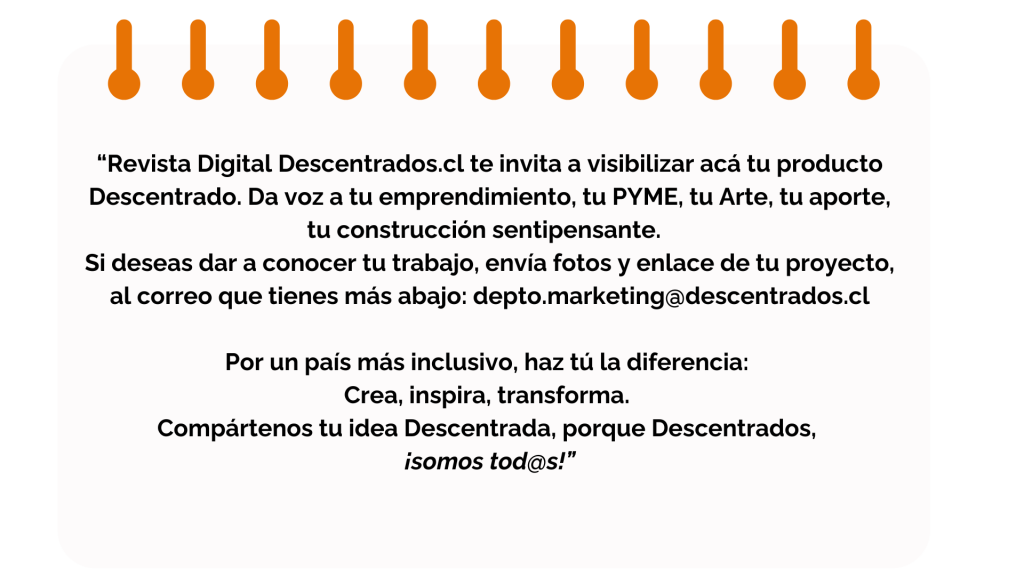Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
En Chile, la democracia parece un ejercicio formal, cada vez más desconectado de las necesidades reales de los pueblos. Las políticas públicas se debaten en espacios lejanos y blindados, mientras en las calles, centros de salud, escuelas y territorios se experimenta una vida marcada por la precariedad, la desigualdad y la expropiación del futuro. En este contexto, hablar de salud no puede reducirse a consultorios, hospitales o presupuestos: hablar de salud es hablar de poder, de territorio, de tiempo, de reproducción de la vida. Y por lo mismo, también es hablar de la interrupción sistemática de la democracia.
Hoy, la salud está siendo absorbida por una lógica que todo lo convierte en mercancía. No se trata solo de privatización, sino de una forma más profunda de colonización: aquella en que la vida misma (sus ritmos, sus cuidados, sus vínculos) se vuelve objeto de control y lucro. Se produce así lo que algunos autores denominan la subsunción real de la vida: el capital no se contenta con dominar el trabajo asalariado, sino que penetra en los cuerpos, los afectos, la atención, incluso el tiempo libre. La salud, en este modelo, deja de ser un derecho para convertirse en un nicho de negocios, donde lo que importa no es sanar, sino rentabilizar.
Este fenómeno no ocurre en el vacío. En América Latina, y particularmente en Chile, se inserta dentro de una historia larga de subordinación estructural. A la dependencia económica se suma la colonialidad del saber, del poder y del ser. Así, la vida de millones de personas queda atrapada en un modelo que extrae valor no solo de los minerales o del trabajo, sino también de la atención primaria, los datos personales, la biodiversidad y el cuidado comunitario. Esta forma de acumulación exige marcos jurídicos, normativas sanitarias y dispositivos institucionales que aseguren su continuidad. Y para ello, necesita de una democracia reducida a su mínima expresión, donde la participación se limite a lo simbólico y donde el disenso quede criminalizado o simplemente ignorado.
Desde esta perspectiva, la democracia no ha sido interrumpida por accidente, sino como condición para que este orden pueda perpetuarse. Lo vimos tras el estallido social: las promesas de transformación fueron lentamente neutralizadas, administradas, domesticadas. La Convención Constitucional se vació de su potencial refundacional y las respuestas del sistema político se alinearon con los intereses de los grandes capitales. En el campo de la salud, esto se traduce en el fortalecimiento de aseguradoras privadas, la expansión de modelos de gestión empresarial y el abandono del enfoque territorial e intercultural. Todo bajo el disfraz de reformas técnicas o de eficiencia en la gestión.
Sin embargo, en medio de esta normalización de la injusticia, emergen experiencias que desbordan los márgenes institucionales. Son las redes de cuidado comunitario que se sostienen en los barrios; las organizaciones territoriales que defienden el agua, la soberanía alimentaria y los saberes ancestrales; los equipos de salud que, desde la trinchera cotidiana de la atención primaria, resisten la lógica del protocolo vacío para poner en el centro la dignidad de las personas. Allí donde la democracia es interrumpida desde arriba, se reconstruye desde abajo: autogestionada, situada, viva.
Estas resistencias no solo denuncian la exclusión, sino que afirman otros modos de habitar, de cuidar, de sanar. Se enfrentan al tiempo acelerado del capital con la lentitud del vínculo. A la lógica del dato con la escucha activa. Al mandato del rendimiento con la ética del cuidado. No son soluciones técnicas, son prácticas políticas. Reivindican el derecho a reapropiarnos del tiempo y del conocimiento. A recuperar el sentido de comunidad, hoy secuestrado por la lógica individualista y competitiva del mercado.
Desde la salud colectiva, esta reapropiación no es una consigna vacía: es una estrategia de transformación. Significa desplazar el eje desde la gestión de enfermedades hacia la construcción colectiva del buen vivir. Supone romper con el binarismo entre lo técnico y lo político, y entender que todo acto de cuidado es también un acto de resistencia frente a un sistema que enferma, agota y excluye.
Chile necesita una nueva democracia. No aquella que reparte cuotas de poder entre élites, sino una democracia radicalmente vinculante, territorial, plurinacional y ecosocial. Una democracia que no tema confrontar al capital cuando éste atente contra la vida. Una democracia que no subordine la salud a intereses económicos ni reduzca la participación a una consulta sin consecuencias. Una democracia que entienda que cuidar es un acto político y que sanar requiere también justicia social.
En tiempos de democracia interrumpida, defender la salud como derecho, como vínculo, como cuidado mutuo, es ya una forma de resistencia. Pero no basta resistir: hay que imaginar y construir. Porque otra salud es posible, pero sólo si conquistamos también otra democracia.